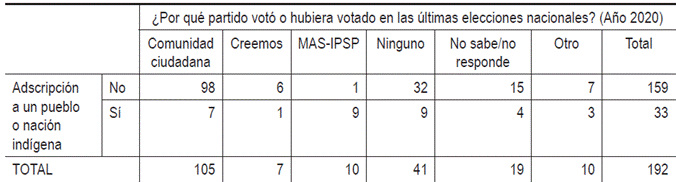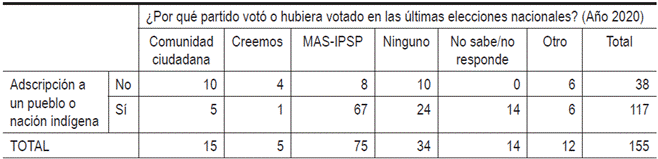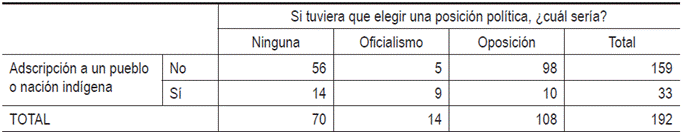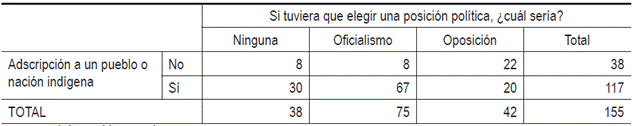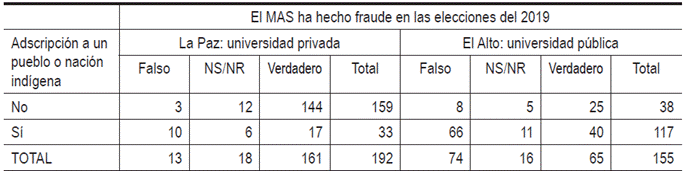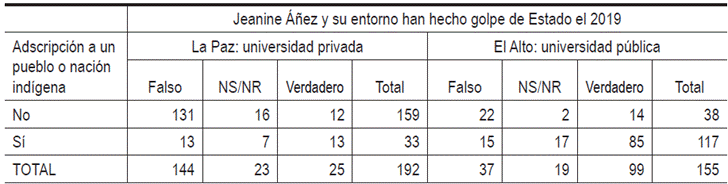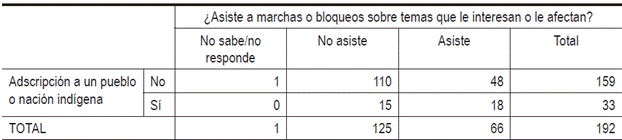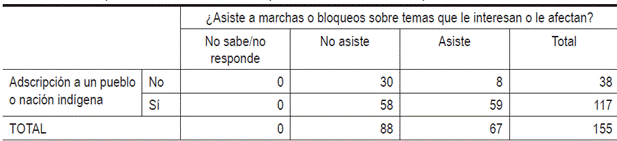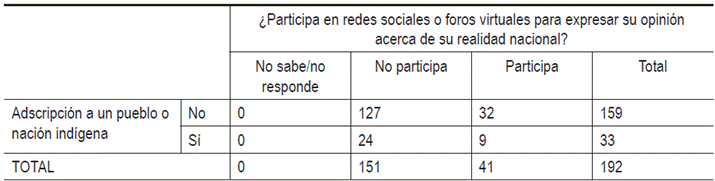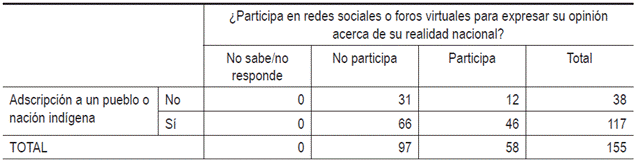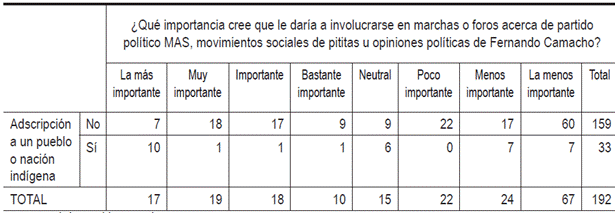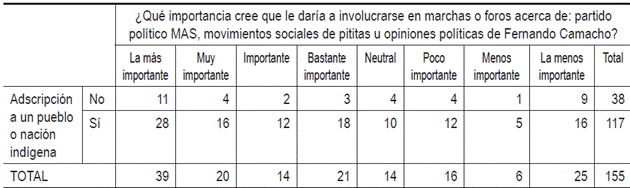Journal de Comunicación Social 13(20), 11-33
enero-julio de 2025 ISSN impresa 2412-5733; ISSN online 2413-970x - DOI:
https://doi.org/10.35319/jcomsoc.2025201319
Influencia identitaria
en la socialización política de universitarios: La Paz y El Alto
Ethnic Identity and Political Socialization among University
Students: La Paz and El Alto
Valentina Justiniano Calcina
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz, La Paz,
Bolivia. https://orcid.org/0009-0004-3873-6344, valentina.justiniano@ucb.edu.bo
Camila Wara Illanes Ramos
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz, La Paz,
Bolivia. https://orcid.org/0009-0005-1976-6035, camila.illanes@ucb.edu.bo
Octavio Miguel Blancourt Camacho
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz, La Paz,
Bolivia. https://orcid.org/0009-0001-5334-3838, octavio.blancourt@ucb.edu.bo
Rafael Antonio Loayza Bueno
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz, La Paz,
Bolivia. https://orcid.org/0009-0003-9107-4573, totoloayza@yahoo.es
Fecha de recepción: 28 de febrero de 2025
Fecha de aceptación: 5 de junio de 2024
Resumen: Este
estudio analiza cómo la identidad étnica influye en la socialización política
de estudiantes universitarios en La Paz (institución privada) y El Alto
(pública), bajo el paradigma de la estructuración. Mediante encuestas a 400
jóvenes (18-25 años) en 2023, se identificó que lo étnico y lo político están
estrechamente ligados en sus percepciones, lo que refuerza la polarización. La
revisión documental evidenció el rol del racismo en Bolivia, mientras los datos
cuantitativos revelaron tendencias electorales diferenciadas. Se halló que el
consumo comunicacional post-tradicional profundiza divisiones. Concluye que la
etnicidad es un factor clave en la formación de opiniones políticas en este
grupo.
Palabras
clave: Identidad étnica, socialización política, estudiantes
universitarios, polarización, Bolivia, elecciones.
Abstract: This
study examines how ethnic identity influences political socialization among
university students in La Paz (private institution) and El Alto (public
institution), using the structuration paradigm. Through surveys of 400 young
adults (ages 18-25) in 2023, findings reveal that ethnic and political factors
are closely intertwined in their perceptions, which reinforces polarization.
Documentary analysis highlighted racism’s role in Bolivia, while quantitative
data showed distinct electoral trends. Post- traditional communication practices were found to exacerbate societal divisions. The study concludes that ethnicity is a key factor shaping political attitudes in this demographic, offering insights into identity-driven
polarization in higher education contexts.
Key words: Ethnic identity, political socialization, university students, polarization, Bolivia, elections.
I. Introducción
La creciente polarización política y social en Bolivia ha puesto en evidencia la necesidad
de analizar los factores que inciden en la formación de opiniones políticas
entre los jóvenes. Estudios recientes muestran que esta polarización ya no se
limita a las élites, sino que atraviesa a amplios sectores de la sociedad,
incluidas las juventudes, y se manifiesta tanto en dimensiones ideológicas como
afectivas y de comportamiento (Cortez et al., 2023). En particular, la polarización afectiva —entendida como la formación
de identidades políticas opuestas con fuerte carga emocional— se ha consolidado como una característica central de los
clivajes contemporáneos y opera incluso entre personas sin afiliación
partidaria directa (Rojo-Martínez & Crespo-Martínez, 2023). Este fenómeno cobra especial relevancia en contextos como el boliviano, en el que los
conflictos políticos recientes han exacerbado divisiones étnico-identitarias históricas.
En América Latina, y particularmente en
Bolivia, investigaciones sobre juventudes y política han mostrado que los
procesos de socialización política están fuertemente atravesados por variables
como el origen étnico, el tipo de institución educativa, el consumo
mediático y las experiencias comunitarias (Loayza Bueno, 2023; Trigo Moscoso, 2023). Sin embargo,
persisten vacíos en torno a cómo estos factores interactúan específicamente en
los espacios universitarios urbanos, donde convergen jóvenes de orígenes
socioculturales diversos en un entorno institucional que muchas veces reproduce
—y a veces resignifica— las fronteras étnicas.
Este artículo examina cómo el ascendiente identitario étnico influye en la socialización política de estudiantes universitarios en La Paz
y El Alto, en un escenario marcado por tensiones posteriores a las elecciones
de 2019. Desde el enfoque del paradigma de la estructuración (Giddens,
1984/2015), se analiza cómo las interacciones cotidianas moldean las
estructuras sociales, en particular la identidad étnica, y refuerzan dinámicas
de diferenciación cultural en el entorno universitario.
Como se precisa arriba, el objetivo de esta investigación es analizar cómo el ascendiente identitario étnicamente
diferenciado incide en la socialización política de estudiantes universitarios
de instituciones públicas y privadas de La Paz y El Alto. Se parte de la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye el ascendiente identitario
étnicamente diferenciado en la socialización política de los estudiantes
universitarios de ambas ciudades? El estudio se realizó entre noviembre y
diciembre de 2023 y empleó una metodología cuantitativa basada en encuestas a
400 estudiantes de 18 a 25 años, distribuidos equitativamente entre una universidad pública y una privada.
Entre los principales hallazgos, se identifica
que los estudiantes con una fuerte identificación étnica tienden a vincular más
estrechamente sus preferencias políticas con su ascendencia cultural. Asimismo,
se evidencian diferencias significativas en las posturas frente a conflictos políticos polémicos, como las elecciones de 2019 y la sucesión presidencial, ante los que las adscripciones étnicas marcan percepciones contrapuestas sobre los
hechos. Estos resultados muestran que el origen étnico constituye un factor
estructurante en la formación de opiniones políticas y en la interpretación de
eventos políticos recientes.
Finalmente, se observa que la desvinculación
postradicional, manifestada en el consumo de medios virtuales y en la
priorización de intereses cotidianos, refuerza la polarización entre los
jóvenes universitarios. Los estudiantes que se identifican como indígenas,
particularmente en la universidad pública, muestran una mayor participación
política activa, mientras que en la universidad privada predomina una menor implicación en espacios de debate. Estos patrones de comportamiento resaltan cómo la identidad étnica y los
procesos de desvinculación social configuran nuevas dinámicas de polarización
en la juventud boliviana.
II. Marco teórico
La polarización política y social, entendida como la
intensificación de divisiones en torno a identidades divergentes, constituye un fenómeno ampliamente documentado en las ciencias sociales contemporáneas (McCoy et
al., 2018). En este marco, autores como Giddens (1971/1994) han señalado que
las divisiones sociales no emergen solo del conflicto político explícito,
sino de patrones estructurales cotidianos como la estratificación laboral, la
desigualdad territorial y la segmentación de redes sociales, que alimentan
oposiciones duraderas. Cuando estas oposiciones estructurales adquieren una
dimensión política, no solo se confrontan intereses divergentes, sino también
identidades profundamente ancladas en la experiencia colectiva.
En las últimas décadas, la literatura internacional ha subrayado la creciente relevancia de la polarización afectiva como una forma específica de polarización política. A diferencia de la polarización ideológica,
centrada en diferencias programáticas o doctrinales, la polarización afectiva implica emociones intensas hacia grupos políticos opuestos, como
desconfianza, desprecio o rechazo, independientemente de la distancia ideológica real
(Rojo-Martínez & Crespo-Martínez, 2023; Waisbord, 2020). En Bolivia, este
fenómeno se traduce en un distanciamiento emocional entre sectores con
adscripciones étnico- culturales distintas, cuyas percepciones de los eventos
políticos recientes —como las elecciones de 2019— difieren no solo en términos
racionales, sino también en los afectos y temores que despiertan.
En línea con esto, Cortez et al. (2023) proponen un modelomultidimensional para analizar la polarización política en Bolivia a partir de tres dimensiones: afectiva (emociones hacia el otro grupo), cognitiva
(creencias y percepciones) y de comportamiento (acciones políticas concretas).
Este enfoque permite comprender la complejidad del fenómeno, especialmente en jóvenes que, aun sin militancia partidaria, participan activamente de debates políticos mediáticos,
familiares o universitarios.
La modernidad avanzada ha intensificado estos procesos. Giddens (1996) sostiene que la desvinculación post-tradicional, impulsada por la individualización, desestabiliza los marcos normativos
heredados y abre paso a nuevas formas de construcción identitaria. Esta autonomía biográfica, lejos de promover cohesión, ha sido acompañada por una fragmentación del tejido social (Bauman & Leoncini, 2018). El rol de los medios digitales es clave en esta transformación: Pariser (2011/2017) advierte que la personalización algorítmica de la información genera burbujas de filtro que refuerzan visiones homogéneas del mundo, las cuales excluyen perspectivas
contrarias y debilitan el debate plural.
En Bolivia, estas dinámicas se reflejan en el
consumo mediático diferenciado entre jóvenes indígenas y no indígenas, quienes tienden a acceder a contenidos que refuerzan sus identificaciones culturales y políticas. De esa forma, se reproducen mundos sociales paralelos. Este consumo fragmentado, en lugar de diluir las
adscripciones étnico- políticas, parece intensificarlas.
Las juventudes juegan un rol central en esta configuración. Según la Fundación Friedrich Ebert (FES, 2024), los jóvenes latinoamericanos se alejan de los canales de participación
tradicionales y optan por formas de activismo más puntuales, emocionales y centradas en
identidades específicas. Este tipo de participación postradicional está
mediado por la cultura digital y responde menos a lógicas ideológicas estables
que a causas movilizadoras en las que se involucran con intensidad variable.
En el caso boliviano, como señala Loayza Bueno
(2023), las fracturas étnico-culturales heredadas se actualizan en las
juventudes urbanas, lo cual condiciona no solo su percepción de la historia
reciente —como el conflicto postelectoral de 2019—, sino también sus formas de
participación política, sus redes de socialización y su consumo mediático. En
contextos como La Paz y El Alto, donde coexisten jóvenes de orígenes diversos
en universidades públicas y privadas, las adscripciones étnicas son un eje estructurante
de la vida cotidiana.
En este sentido, la educación superior no es un espacio neutral. Barrera Hernández (2023) muestra que, aunque existen
esfuerzos por avanzar hacia una interculturalidad más profunda —como en el caso
de la Universidad Indígena Boliviana—, las universidades tradicionales reproducen formas de segregación simbólica. La distribución de espacios, las
redes de apoyo, las formas de participación y los símbolos institucionales
reflejan jerarquías culturales que delimitan lo legítimo y lo subordinado.
Autores como Jenkins (2008) y Bhabha (1994/2002) han argumentado que la etnicidad no es una esencia ni un atributo fijo, sino una construcción social que se negocia en interacciones
concretas. Desde esta perspectiva, las universidades son espacios
privilegiados para observar cómo se construyen y reafirman identidades étnico-políticas, así como para analizar las tensiones
entre integración e invisibilización. Además, la etnicidad es un proceso social dinámico, constantemente reforzado a través de la interacción y las practices cotidianas, entre las que se incluye la movilización política (Jenkins, 2008).
La presencia de comunidades estudiantiles diferenciadas en La Paz y El Alto, organizadas en torno a la pertenencia cultural y étnica, sugiere que el
ascendiente identitario todavía opera como un filtro cognitivo y afectivo que
orienta la socialización política. Esta socialización no se limita al
aprendizaje de normas o procedimientos, sino que implica la incorporación de
narrativas sobre el poder, el
conflicto y la justicia desde lugares de enunciación culturalmente diferenciados.
En síntesis, la interacción entre estructuras sociales tradicionales (Giddens, 1984/2015),
procesos de desvinculación post-tradicional (Bauman & Leoncini, 2018; Pariser, 2011/2017), nuevas formas de
participación política juvenil (FES, 2024) y la limitada transversalización de la interculturalidad en la educación superior (Barrera Hernández, 2023) configuran un escenario
en el que las identidades étnicas no solo condicionan las percepciones
políticas, sino también modelan las formas de acción y participación ciudadana.
Las universidades, en este contexto, se
constituyen en espacios en los que se negocia, refuerza o desafía la
pertenencia identitaria. Por ello, en sus dinámicas internas, se reproducen los
clivajes más amplios de la sociedad boliviana.
III. Metodología
Para esta investigación, se empleó una metodología cuantitativa apoyada en encuestas compuestas por preguntas de
opción múltiple. Se optó por este enfoque para identificar la relación entre
las variables medidas y hacer posible una generalización a partir de la
muestra. La aplicación de este método se hizo cara a cara con los sujetos
consultados. Los investigadores llenaron las boletas a mano. Posteriormente, los datos fueron sistematizados y procesados en el programa estadístico SPSS. La recolección de datos se llevó a cabo entre noviembre y
diciembre de 2023, es decir, en un
momento no electoral, un año después del paro cívico por la fecha del Censo de
Población y Vivienda y en medio de la polémica por las Elecciones Judiciales.
En total, se encuestó a 400 estudiantes universitarios en el rango de 18 a 25
años de edad, 200 en una universidad privada de la ciudad de La Paz y 200 en
una institución de educación superior pública de El Alto.
Para la elección de esta muestra se utilizaron los datos del
Censo de Población y Vivienda del 2012 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2012). Según estos, El Alto es la ciudad boliviana cuya población
tiene una mayor autoidentificación indígena (75%) mientras que la zona Sur de
la ciudad de La Paz es una de las áreas en las que esta es menor (10%).
Si bien la autoidentificación del Censo considera a las
36 naciones indígenas y no plantea la opción de identificarse como blanco o
mestizo, para esta investigación solo se consideró la oposición entre la
afirmación de la propia identidad como indígena y la negación de esta —al asumirse como no indígena—. Como propone Bhabha (1994/2002), la construcción de la identidad
se fundamenta en la diferenciación del “yo” frente a la otredad, lo que implica
un posicionamiento frente aquello que se reniega, es decir, que la identidad
propia existe en función del “otro”.
Además, en lugar de considerar variables como
el mestizaje, se trabajó sobre el binarismo entre indígenas y no indígenas,
pues sobre esa dicotomía se ha establecido la asociación política en los últimos 30 años (Loayza Bueno, 2014) y se ha construido el discurso nacionalista del Estado Plurinacional de Bolivia (Coletta & Raftopoulos, 2020). No obstante, sería enriquecedor
abordar la influencia de otras identidades sobre la socialización política en
futuras investigaciones.
Con respecto a la selección de los
encuestados, también se consideró la proporción nacional de hombres (49%) y
mujeres (51%), según el INE. Con la elección de estos sujetos, se estudiaron
los dos grupos étnicos que participan en el fenómeno de la polarización:
indígenas y no indígenas.
En el caso de la universidad privada, la
recolección de datos se realizó a lo largo de dos días; los investigadores se
acercaron a los encuestados por fuera del campus universitario, pues las
autoridades de la institución negaron el permiso para entrar a este. Por
otro lado, en el caso de la universidad pública, las encuestas sí fueron
aplicadas dentro de la casa de estudios, en la que los investigadores
permanecieron por tres horas (desde las 10 a. m. hasta la 1 p. m.).
La boleta aplicada en ambas universidades fue adaptada a partir de la que se utilizó en la Primera Encuesta Nacional de Polarización (Proyecto Unámonos,
2023). La versión final estaba compuesta por 48 preguntas divididas en 7
categorías: identificación del informante, diferenciación ideológica,
diferencia afectiva, divergencia social, percepción, adaptación y cotidianidad.
En este artículo, se analizarán solo algunos de los datos obtenidos en la
primera, segunda y séptima categoría. Las variables consideradas son, por un
lado, el ascendiente identitario diferencial (indígenas y no indígenas); por otro, la
socialización política, a la cual se integra la variable de la
cotidianidad. La primera se midió a partir de la autoidentificación étnica como
indígena o no, que se encuentra en la categoría 0; la segunda, según la intención de voto y el considerarse a sí mismo como parte del oficialismo o la oposición,
en la categoría 1, apoyada también con información tomada de la categoría
6. El dato sobre la autoidentificación se obtuvo con la siguiente pregunta: “Como boliviano (a), ¿se considera perteneciente a algún pueblo o nación indígena?”. Los
resultados que se presentan en este
artículo se obtuvieron a partir del cruce de esta pregunta con las referidas a
la socialización política.
IV. Resultados
En este apartado, se presentan los resultados de la investigación realizada. En primer lugar, se analiza la asociación estrecha de las preferencias políticas de los
estudiantes universitarios con su ascendencia étnica. Más adelante, se
identifica que la desvinculación post-tradicional, expresada en el consumo de
medios e intereses manifestados entre los participantes, refuerza las divisiones políticas entre estudiantes,
lo que consolida las posiciones polarizadas.
IV.4.1. Preferencias electorales y
políticas de los universitarios
En la investigación, se evidencia la influencia del ascendiente identitario diferencial en la socialización política de los jóvenes universitarios. Se presenta el cruce de la variable de la autoidentificación étnica
con la preferencia electoral (Tablas 1
y 2), la postura política (Tablas 3 y 4) y la postura acerca de conflictos políticos polémicos (Tablas 5 y 6).
IV.4.1.1. Preferencia electoral de
los universitarios
La Tabla 1 cruza la información obtenida en la universidad privada para entender cómo el ascendiente identitario
diferencial está relacionado con la socialización política de los jóvenes universitarios. En este sentido, al tomar en cuenta el ascendiente identitario reconocido por las y los
encuestados, se formuló la siguiente pregunta: “¿Por qué partido votó o hubiera
votado en las últimas elecciones nacionales? (Año 2020)”.
Tabla
1
Preferencia
electoral de los jóvenes de la universidad privada, La Paz, 2023
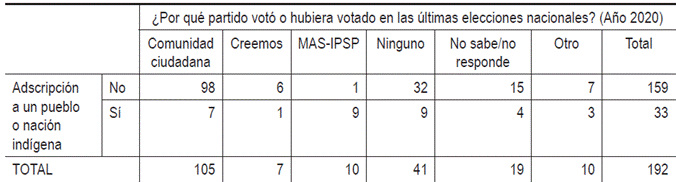
Fuente:
Elaboración propia.
En la universidad privada, el 55% de los alumnos
encuestados respondió que en las elecciones del 2020 votó o hubiera votado por
Comunidad Ciudadana (CC), tan solo el 5% optó por el Movimiento al Socialismo
(MAS) y el 3% por Creemos. El 21% no se inclinó por alguno de los partidos que
se presentaron a esos comicios. Esta tendencia estuvo más marcada entre los no
indígenas. La mayoría de ellos expresó su apoyo a CC (62%); solo el 4% de ellos
se manifestó favorable a Creemos y el 1%, al MAS. En contraste, la preferencia
electoral de los indígenas se dividió entre el MAS (27%) y CC (21%). En ambos
grupos, hubo un porcentaje significativo de aquellos que no votaron ni votarían por alguna de las opciones: 20% de los no indígenas y 27% de los indígenas.
Esto comprueba que, en la universidad privada, el grupo mayoritario —no indígenas— tienen una preferencia evidente por los partidos contrarios al MAS, en especial por CC.
Por otro lado, sus compañeros indígenas
presentan una división en partes casi iguales entre aquellos que se inclinan
por el partido gobernante, quienes se decantan por los contrincantes, y los que no se inclinan por ninguna de las opciones. Por estas marcadas tendencias, estos resultados respaldan la relación entre la autoidentificación étnica de los
universitarios, construida a partir de la negación de la otredad, y su voto.
La Tabla 2 cruza la información obtenida con
las mismas preguntas de la Tabla 1, pero en la universidad pública. En esta, se
halla que hay una relación entre ascendencia identitaria y preferencia
electoral, pero de manera inversa al anterior caso.
Tabla
2
Preferencia electoral de los
jóvenes de la universidad pública, El Alto, 2023
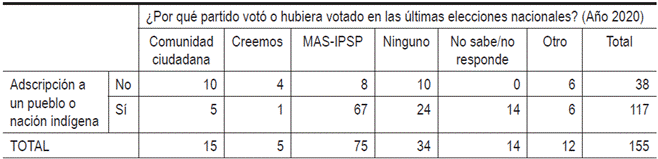
Fuente: Elaboración propia.
En la universidad pública, el 48% de los
encuestados respondió que el 2020 votó o hubiera votado por el MAS; el 10%, por CC; solo el 3%, por Creemos; el 22% respondió que por ninguno. La preferencia electoral de los no indígenas se dividió entre CC (26%) y el MAS (21%); solo una pequeña
proporción optó por Creemos (11%). En contraste, el apoyo de los indígenas fue favorable para el MAS (57%), pero escaso para CC (4%) y
Creemos (1%). En ambos grupos demográficos de esta universidad pública, hubo
una importante cantidad de encuestados que no votaron ni votarían por ninguna
de las opciones: 26% en el caso de los no indígenas y 21% en el de los indígenas.
Además, esta información muestra que, en ambas universidades, hay porcentajes muy similares de indiferencia electoral en los grupos étnicos
minoritarios: 27% de los indígenas en la universidad privada y 26% de los no indígenas en la universidad pública. Así, se observa que cuando la autoidentificación individual es compartida por la mayoría del entorno social universitario, aumenta la relación entre el ascendiente
étnico y la preferencia electoral, pues se expresan inclinaciones mayoritarias evidentes. En contraste, cuando la identidad
propia es minoritaria dentro de la casa de estudios, reduce la influencia del ascendiente étnico sobre el voto, ya
que las posturas se dividen en partes iguales, sin representar una tendencia significativa al voto por algún partido u otro.
IV.4.1.2. Posición política de los
jóvenes universitarios
En la Tabla 3, se presentan los resultados de la pregunta “Si tuviera que elegir una posición política, ¿cuál sería?”. Esta también está asociada con la autoidentificación como parte de
algún pueblo o nación indígena de los estudiantes de la niversidad privada.
Tabla
3
Posición política de los
jóvenes de la niversidad privada, La Paz, 2023
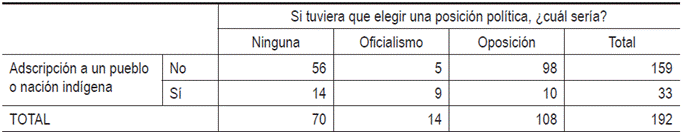
Fuente: Elaboración propia.
El 56% de los encuestados en la universidad privada
afirmó que si tuviera que elegir una posición política, optaría por la
oposición, mientras que solo el 7% preferiría al oficialismo y el 36%, a
ninguna. La mayoría de los no indígenas (62%) optó por la oposición, el 35% no
se inclinó por ninguna y el 3% prefirió al oficialismo. Por otro lado, la opinión de los indígenas estuvo dividida entre ninguno (42%), oficialismo (27%) y oposición (17%).
Nuevamente, se muestra la significativa relación entre la autoidentificación étnica y la socialización política, esta vez
medida con la postura política. También es
evidente la diferencia entre la marcada inclinación de los no indígenas
—mayoría étnica— por la oposición y las opiniones divididas de los indígenas
—minoría étnica—, quienes en un mayor porcentaje no optaron por ninguna posición.
En la Tabla 4,
se presentan los resultados de la pregunta “Si tuviera que elegir una posición política, ¿cuál sería?”, cruzados con la autoidentificación como parte de algún
pueblo o nación indígena de los estudiantes de la universidad pública.
Tabla
4
Posición
política de los jóvenes de la universidad pública, El Alto, 2023
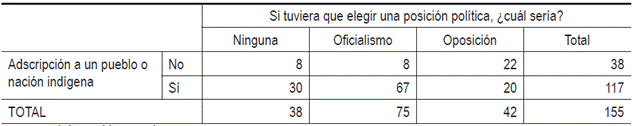
Fuente: Elaboración
propia.
En la universidad pública, hubo una mayor preferencia general por el oficialismo (48%). Al dividirlos según su
autoidentificación étnica, esta inclinación disminuía entre los no indígenas (21%), pero subía entre los indígenas (57%). En una proporcionalidad inversa,
la menor preferencia general por la oposición (27%) subía entre los no indígenas al 58%
y disminuía todavía más entre los indígenas hasta llegar al 17%. Aquellos que no se inclinaron por ninguna de las posiciones representaron el
24,5% del total, 21% de los no indígenas y 25% de los indígenas.
Al contrario de lo que se evidenció en la universidad privada, en esta casa de estudios se comprobó una mayor polarización entre no indígenas e indígenas, pues ambos grupos expresaron preferencias mayoritarias por la oposición y el oficialismo, respectivamente, en porcentajes casi idénticos. Por otro lado, la proporción de personas que no optaron por ninguna postura fue similar en ambos grupos étnicos. Esto demuestra la existencia
de personas “no polarizadas”, tanto indígenas como indígenas, aunque en una cantidad menor a la de aquellas que sí se posicionan en un
bando o en otro.
IV.4.1.3. Postura acerca de
conflictos políticos polémicos
La Tabla 5
expone los resultados de las opiniones de los estudiantes de ambas
universidades acerca de la afirmación “El MAS ha hecho fraude en las elecciones
del 2019”, la cual debían indicar si
era falsa o verdadera según ellos. Para el
análisis, estas posiciones fueron cruzadas con la autoidentificación de los alumnos como parte de un
pueblo o nación indígena.
Tabla
5
Postura acerca del presunto fraude electoral del 2019,
universidades privada y pública, La Paz y El Alto, 2023
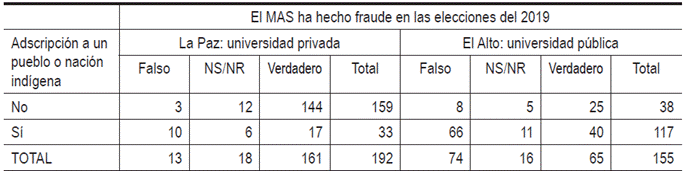
Fuente: Elaboración
propia.
En la universidad privada, la mayoría de
encuestados (83,85%) estuvo de acuerdo con la afirmación acerca del presunto
fraude electoral del 2019, mientras que solo el 6,77% opinó que era falsa. El
9,38% no expresó su postura al respecto. En esta casa de estudios, tanto no
indígenas como indígenas expresaron mayoritariamente que el 2019 el MAS hizo
fraude electoral. El primer grupo en un 90,57% y el segundo en un 65,79%.
Por otro lado, en la universidad pública, la
opinión de los estudiantes se dividió entre aquellos que creían que la
afirmación era falsa (47,74%), los que creían que era verdadera (41,94%) y quienes no expresaron su posición al respecto (10,32%). Además, hubo una diferencia significativa entre la postura de no
indígenas e indígenas. Los primeros consideraron mayoritariamente (65,79%) que hubo fraude electoral el 2019, mientras que la mayoría de los segundos
(56,41%) estuvo en desacuerdo. También se identificó un porcentaje significativo de universitarios indígenas (34,19%) que sí estuvo
de acuerdo con la afirmación.
En la Tabla 6,
se presentan los resultados obtenidos en ambas universidades respecto a la
afirmación “Jeanine Áñez y su entorno han hecho golpe de Estado el 2019”; los
estudiantes debían indicar si era falsa o verdadera de acuerdo a su criterio. Al igual que en la Tabla 5, las diferentes posturas fueron cruzadas con la
autoidentificación de los alumnos con un pueblo o nación indígena.
Tabla
6
Postura acerca del golpe de Estado del 2019, universidades
privada y pública, La Paz y El Alto, 2023
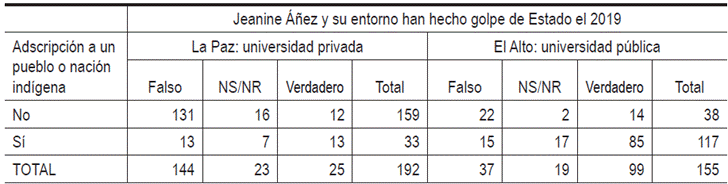
Fuente:
Elaboración propia.
En la universidad privada, la mayoría de los encuestados
(75%) consideró que la afirmación presentada era falsa, solo el 13% dijo que
era verdadera y el 11,98% no expresó su postura. Esta tendencia se mantuvo entre los no indígenas, pues el 82,39% de ellos opinó que no hubo golpe de
Estado el 2019. En contraste, la posición de los indígenas en esta casa de
estudios estuvo dividida entre aquellos que estuvieron de acuerdo con la
afirmación (39,39%), los que la rechazaron (39,39%) y quienes no expresaron su
opinión (21,21%).
Por otro lado, en la universidad pública, la mayoría de los encuestados (63,87%) opinó que sí
hubo golpe de Estado en Bolivia el 2019, mientras que solo el 23,87% estuvo en
desacuerdo y el 12,26% no expresó su postura. No obstante, hay una diferencia
relevante entre la opinión de los no indígenas e indígenas de esta casa de
estudios, ya que la mayor parte de los primeros (57,89%) consideró que la
afirmación era falsa frente a la mayoría de los segundos que aseguró que era
cierta (72,65%).
También las opiniones de los universitarios acerca de hechos
polémicos comprueban la influencia de la autoidentificación étnica sobre la socialización política diferencial, en particular en
su posicionamiento dentro del debate político en la esfera pública.
Los resultados presentados en este apartado comprueban
que, cuando la autoidentificación étnica mayoritaria es no indígena, suben
significativamente la preferencia electoral por CC, la inclinación hacia la
oposición y la creencia de que el MAS hizo fraude electoral el 2019. De manera
inversa, cuando la autoidentificación es mayoritariamente indígena, aumentan la
preferencia por el MAS, la inclinación hacia el oficialismo y la creencia de
que Jeanine Áñez asumió la presidencia a través de un golpe de Estado. Al dividir a los estudiantes según su adscripción a un pueblo o nación indígena, estas
posturas se marcan todavía más en los grupos étnicos predominantes de cada
universidad; mientras que las opiniones de la minoría étnica se dividen en
proporciones similares. Cabe destacar que en ambas universidades se encontró
porcentajes significativos de estudiantes que no optaron por algún partido ni
por alguna posición política.
IV.4.2. La polarización en la
cotidianidad y los medios
Los resultados de este apartado profundizan en cómo la polarización política se manifiesta en las prácticas cotidianas y en el consumo de medios de los estudiantes universitarios, lo que revela patrones diferenciados según la identidad étnica y el contexto institucional. Al
analizar la participación política directa, la participación mediática virtual y los intereses declarados sobre
temas políticos, se evidencia que
la identidad étnica no solo incide en las posturas políticas explícitas, sino también en la manera como los jóvenes se vinculan o desvinculan de los espacios de acción colectiva y deliberación política.
IV.4.2.1. Participación de los
universitarios en marchas o bloqueos
El primer
hallazgo de este apartado analiza la participación directa de los estudiantes
universitarios en marchas o bloqueos relacionados con temas que les interesan o les afectan, diferenciada por universidad y por identidad étnica. Los datos proceden de la respuesta a la pregunta:
“¿Asiste a marchas o bloqueos sobre temas que le interesan o le afectan?”, incluida en
la categoría 7 de la encuesta aplicada. Estos resultados han sido cruzados con la respuesta a la pregunta de autoidentificación étnica: “Como boliviano(a),
¿se considera
perteneciente a algún pueblo o nación indígena?”, con el objetivo de observar cómo la identidad étnica incide en la disposición a participar en acciones colectivas. La participación en marchas o bloqueos funciona aquí como un indicador clave de socialización política activa y permite analizar cómo la identidad étnica y el contexto institucional configuran las oportunidades y motivaciones hacia la movilización política.
Tabla
7
Participación
en marchas o bloqueos de la universidad privada, La Paz, 2023
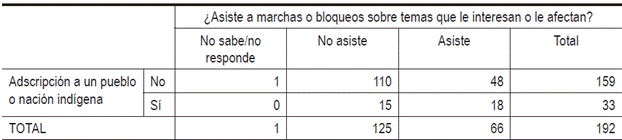
Fuente: Elaboración propia.
Los datos de la Tabla 7
muestran que, en la universidad privada de La Paz, el 64,58% de los estudiantes no participa en marchas o bloqueos relacionados con temas que les
interesan o afectan. La mayoría de este grupo estudiantes son no indígenas
(56,77%), mientras que solo un 7,81% de los no participantes se identifica como
indígena. En contraste, un 34,90% de los estudiantes sí manifiesta haber
participado en estas acciones, con mayor proporción de participación entre los
no indígenas (25,52%) que entre los indígenas (9,38%). Este patrón evidencia
una baja implicación general en la acción colectiva directa dentro de la
universidad privada, y además sugiere que la participación en movilizaciones
está menos asociada a la identidad étnica indígena en este contexto
institucional, a diferencia de lo que podría esperarse según patrones
históricos de activismo colectivo.
Tabla
8
Participación
en marchas o bloqueos de la universidad pública, El Alto, 2023
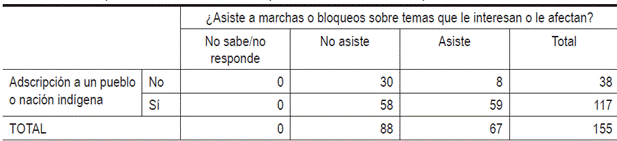
Fuente:
Elaboración propia.
Los datos de la Tabla 8 revelan que en la universidad pública de El Alto la participación en marchas o bloqueos alcanza el 43,87% de los estudiantes, con una notable mayoría de estudiantes indígenas (38,71%)
dentro de este grupo participante, mientras que solo el 5,16% corresponde a estudiantes no indígenas. Este contraste con
los datos de la universidad privada evidencia una mayor disposición a la
movilización política en la universidad pública, particularmente entre los
estudiantes indígenas, quienes representan la base mayoritaria de quienes participan en acciones colectivas.
Esta diferencia no solo responde a factores individuales,
sino que refleja dinámicas estructurales y culturales diferenciadas entre ambas
universidades. En la universidad pública, con mayor presencia de estudiantes indígenas, la participación en marchas se vincula a formas de politización arraigadas en las prácticas comunitarias y en la historia de luchas sociales indígenas en Bolivia. La marcha no es solo una acción política puntual, sino una
prolongación de una cultura de resistencia colectiva y una forma de agencia
política frente a estructuras de exclusión. Jenkins (2008) plantea que la
etnicidad es un proceso social dinámico, constantemente reforzado a través de
la interacción y las prácticas cotidianas como la movilización política.
En cambio, en la universidad privada —en la que predomina
la autoidentificación no indígena— la menor participación sugiere una socialización política más individualizada y distante de las
prácticas colectivas tradicionales, posiblemente influenciada por modelos de participación política mediados por el consumo digital o por la priorización de
agendas personales y académicas sobre las colectivas.
Además, estos datos reflejan cómo el
ascendiente identitario condiciona el acceso a redes de movilización y
oportunidades de participación política, lo que reproduce las divisiones de
capital social y político entre ambos grupos. La participación colectiva, en
este contexto, no solo es una elección individual, sino una práctica insertada
en trayectorias culturales diferenciadas.
IV.4.2.2. Participación en medios
virtuales de los universitarios
El segundo hallazgo explora la participación
política mediada digitalmente a través de redes sociales o foros virtuales, desagregada por identidad
étnica y universidad. Los datos provienen de la respuesta a la pregunta:
“¿Participa en redes sociales o foros virtuales
para expresar su opinión acerca de su realidad nacional?”, incluida
en la categoría 7 de la encuesta. Estos resultados también han sido cruzados
con la autoidentificación étnica para examinar cómo la pertenencia a un pueblo
o nación indígena se relaciona con el uso de plataformas digitales como canales
de expresión política. Analizar esta dimensión es clave para comprender cómo
los estudiantes utilizan (o no) las plataformas digitales para la deliberación
política, en un contexto marcado por polarización y segmentación informativa.
Tabla
9
Participación en medios
virtuales de la universidad privada, La Paz, 2023
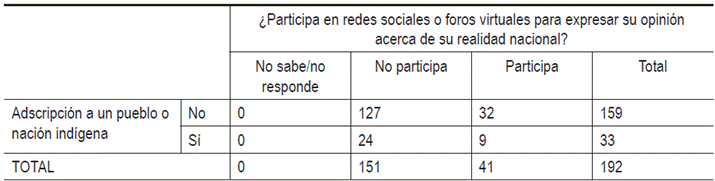
Fuente: Elaboración propia.
En la Tabla 9, se observa que en la universidad privada el 78,04% de los estudiantes no participa en redes sociales o foros virtuales para expresar opiniones políticas, mientras que solo
el 21,96% afirma hacerlo, con mayor participación de no indígenas (17,34%)
frente a indígenas (4,62%) dentro de este grupo. Este resultado no solo
confirma una baja participación política digital entre los estudiantes de la
universidad privada, sino que también refleja una continuidad de la desvinculación política que ya se manifiesta en la esfera presencial, evidenciada previamente en los bajos niveles
de participación en marchas y bloqueos.
Tabla
10
Participación
en medios virtuales de la universidad pública, El Alto, 2023
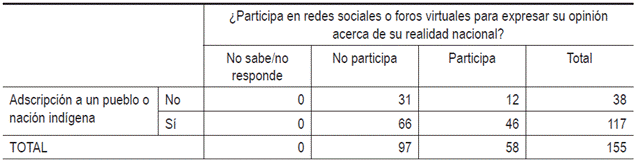
Fuente:
Elaboración propia.
En la Tabla 10,
se observa que, en la universidad pública, aunque la mayoría de los estudiantes
(72,52%) no participa activamente en redes sociales o foros virtuales para expresar opiniones políticas, existe una diferencia notable al analizar
los datos según identidad étnica: la participación en medios virtuales es
considerablemente mayor entre los estudiantes indígenas (29,77%) que entre los
no indígenas (7,63%). Este hallazgo revela que, si bien en términos generales
la participación política digital todavía es limitada, los estudiantes
indígenas de la universidad pública utilizan las plataformas virtuales en una
proporción significativamente mayor que sus pares no indígenas, lo que
evidencia un patrón diferenciado de socialización política mediada
digitalmente.
Este patrón indica que, para los estudiantes indígenas de
la universidad pública, las plataformas virtuales no reemplazan, sino amplían el repertorio de acción política. Por ello, estas funcionan como espacios para construir narrativas, organizar movilizaciones,
circular discursos identitarios y reforzar marcos interpretativos colectivos.
Aquí, la participación digital está integrada a una cultura política comunitaria.
Por el contrario, en la universidad privada, la escasa
participación en foros y redes virtuales sugiere que la desvinculación
política se expresa tanto en la esfera presencial como digital, posiblemente
influenciada por una socialización política en la que la política aparece
lejana, polarizante o irrelevante frente a intereses individuales o académicos.
Este dato dialoga con las teorías de Giddens (1996) sobre la desvinculación
post-tradicional, en la que los vínculos colectivos se debilitan y las
decisiones individuales priman sobre los marcos colectivos heredados. Esta
fragmentación, como advierten Bauman y Leoncini (2018), se asocia a una “generación líquida” caracterizada por vínculos efímeros,
relaciones utilitarias y una fragilidad del tejido comunitario.
Además, la mayor participación digital de los estudiantes
indígenas en la universidad pública podría interpretarse como una respuesta a
las limitaciones de acceso a los medios tradicionales y a los canales
institucionales de representación. Así, las redes sociales se transforman en espacios de
resistencia simbólica y visibilización política.
IV.4.2.3. Intereses en la vida
cotidiana de los universitarios
El tercer hallazgo examina la importancia que los estudiantes otorgan a involucrarse en marchas o foros relacionados
con actores y movimientos políticos específicos, como el partido político MAS,
los movimientos sociales de “pititas” o las opiniones políticas de Fernando
Camacho, gobernador electo de Santa Cruz. Los datos se obtuvieron de la
respuesta a la pregunta “¿Qué importancia cree que le daría a involucrarse en
marchas o foros acerca de: partido
político MAS, movimientos sociales de pititas u opiniones políticas de Fernando Camacho?”, incluida en la categoría
7 de la encuesta. Esta variable fue cruzada con la autoidentificación étnica
para explorar cómo la pertenencia identitaria influye en la relevancia asignada a la participación política en la vida cotidiana. Este indicador refleja el grado de politización cotidiana percibida por los
estudiantes, y cómo su identidad étnica estructura sus prioridades y
preocupaciones políticas.
Tabla
11
Intereses en la vida
cotidiana de la universidad privada, La Paz, 2023
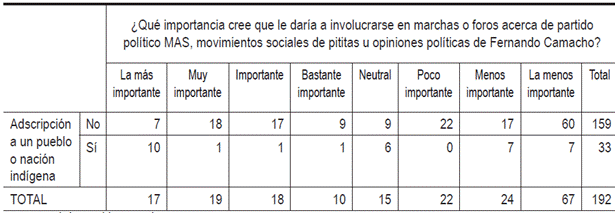
Fuente: Elaboración propia.
En la Tabla 11, se observa que en la
universidad privada de La Paz el 34,38% de los estudiantes considera que no es relevante asistir a marchas o foros políticos vinculados al partido MAS, a los movimientos sociales de “pititas” o a
las opiniones políticas de Fernando Camacho, mientras que solo el 8,86%
considera importante involucrarse en estas actividades. Dentro de este pequeño
grupo que sí otorga importancia a la participación, la proporción de
estudiantes indígenas (5,21%) es ligeramente mayor que la de no indígenas
(3,65%), aunque ambos porcentajes son bajos en términos absolutos. Este patrón
indica una predominancia de percepciones de baja relevancia asignada a la
participación política activa en la universidad privada, tanto entre los estudiantes indígenas como no indígenas,
aunque con una ligera tendencia a una mayor
valoración entre los primeros.
Tabla
12
Intereses
en la vida cotidiana de la universidad pública, El Alto, 2023
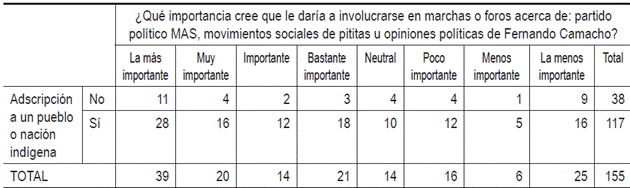
Fuente:
Elaboración propia.
En la Tabla 12,
se observa que en la universidad pública de El Alto el 25,16% de los
estudiantes considera importante participar en marchas o foros políticos vinculados al partido MAS,
a los movimientos sociales de “pititas” o a las opiniones políticas de Fernando
Camacho, con una clara mayoría de estudiantes indígenas (18,06%) frente a los
no indígenas (7,10%) dentro de este grupo. A pesar de que la mayoría de los
estudiantes en ambas universidades le asigna baja importancia a la
participación política en la vida cotidiana, este hallazgo revela que la valoración de la política como un
espacio significativo de acción es notablemente mayor entre los estudiantes indígenas de la universidad pública.
Este hallazgo refleja que la politización cotidiana está más presente entre los estudiantes indígenas de la universidad pública, quienes perciben la política como parte integral de su identidad, su historia colectiva y sus horizontes de lucha. Para este grupo, la política
no es una esfera separada de la vida
diaria, sino un campo de acción atravesado por demandas de reconocimiento,
justicia social y derechos colectivos.
En contraste, entre los estudiantes no indígenas de la
universidad privada, la política aparece como un campo menos relevante,
distante de sus intereses cotidianos, posiblemente percibida como fuente de
conflicto o como una esfera monopolizada por “otros” grupos sociales. Esta
percepción podría estar influenciada por procesos tanto de distanciamiento
afectivo como simbólico de la política que refuerzan dinámicas de polarización
afectiva (McCoy et al., 2018) en las que las identidades políticas opuestas se
perciben no solo como diferentes, sino como amenazantes o ilegítimas.
Además, la baja importancia asignada por ambos grupos sugiere que la fragmentación
política también afecta la motivación para involucrarse, aunque por razones diferentes: en el caso de la universidad privada, por apatía o
desafección política; en el caso de la universidad pública, posiblemente por fatiga política frente a una participación
constante y una escasa respuesta institucional.
En conjunto, los resultados de las Tablas 7 a 12 muestran que la polarización política no solo atraviesa las preferencias electorales y las posturas ideológicas explícitas, sino que
configura las prácticas cotidianas de participación y vinculación política de
los jóvenes universitarios, diferenciadas por identidad étnica y contexto institucional.
Los estudiantes indígenas de la universidad
pública participan más en marchas, foros virtuales
y valoran en mayor medida la acción política cotidiana. De esa forma, se
articula una socialización política colectiva, comunitaria y de resistencia. En cambio, los estudiantes no indígenas de la universidad privada muestran una participación política más limitada, individualizada y
desvinculada de las formas de acción colectiva. Así expresan una socialización
política post-tradicional, en la que la política parece lejana o desprovista de
relevancia cotidiana.
Estos hallazgos evidencian que la identidad
étnica no solo opera como un marcador cultural, sino como un eje estructurante
de la acción política, el acceso a redes de participación y la configuración de
horizontes políticos en la juventud universitaria. La universidad, en este
escenario, funciona como un espacio en el que se reproducen, amplifican o
resisten las divisiones sociales e identitarias de la sociedad boliviana. De
esa forma, se consolidan clivajes simbólicos que estructuran las trayectorias
de socialización política.
V. Discusión
FES (2024) estudió el alejamiento de los
jóvenes de las formas tradicionales de participación política y su acercamiento
al activismo ligado a identidades específicas. Por su parte, Loayza Bueno (2023) investigó la relación
entre el ascendiente étnicamente diferenciado y la socialización política en el contexto de la polarización en Bolivia. Respecto a los universitarios, Barrera Hernández (2023) analizó cómo las casas de estudios reproducen la
segregación simbólica. Esta investigación combina los tres enfoques e indaga
acerca de la socialización política diferenciada de los universitarios
bolivianos influenciada por su asociación étnica, la cual se refuerza en el
espacio universitario dentro un contexto nacional marcado por la polarización
sociopolítica. Los alcances de esta investigación se basaron en los tres
enfoques mencionados, así como sus nociones de etnicidad, polarización y
participación política, y las estructuras sociales influyentes para sus
fenómenos. El aporte académico del presente estudio radica en el análisis
conjuntivo de tales elementos; en esa línea, se ha articulado la relación de la
autoidentificación del individuo con la evolución de la participación política
de sus coetáneos y el contexto mediático que lo rodea.
Desde el paradigma de la estructuración
propuesto por Giddens (1984/2015), estos resultados muestran cómo las prácticas
cotidianas de los individuos, en este caso, sus elecciones políticas, opiniones
y formas de participación, reproducen y actualizan las estructuras sociales de diferenciación étnica y cultural que
operan como mecanismos que consolidan las divisiones sociales
históricas en el ámbito universitario. La interacción entre identidad étnica y
socialización política revela que las estructuras identitarias son
internalizadas por los jóvenes a través de sus experiencias educativas y
mediáticas. Tal como plantea Anderson
(2006), las comunidades imaginadas, en este caso, las comunidades étnicas,
construyen sentidos compartidos que definen las lealtades políticas y los
horizontes de acción colectiva.
Parte de esos sentidos compartidos es la
interpretación que cada grupo tiene de los conflictos del 2019, ya sea como
un fraude electoral o un golpe de Estado. Esta divergencia evidencia lo que
McCoy et al. (2018) denominan polarización afectiva, por la que no solo existen
desacuerdos ideológicos, sino desconfianza, antagonismo y emociones negativas hacia los “otros”, lo que profundiza las fracturas del tejido social.
Estas diferencias no solo son producto de
orientaciones políticas individuales, sino de procesos de socialización mediática diferenciada. Tal como advierte Pariser (2011/2017), las
“burbujas de filtro” generadas por los algoritmos digitales tienden a
reforzar las creencias preexistentes, lo que limita la exposición a
perspectivas alternativas y construye realidades paralelas, lo que se observa
en la manera diferenciada en que los estudiantes indígenas y no indígenas
consumen medios, interpretan noticias y articulan sus opiniones políticas.
Además, los resultados evidencian que las
universidades operan como espacios de reproducción simbólica de las
divisiones sociales, al mantener comunidades estudiantiles segregadas étnica y culturalmente con dinámicas de interacción limitadas entre los grupos. Como señala
Bhabha (1994/2002), la identidad es una categoría en constante negociación
en los espacios sociales, y en este caso, las universidades no solo reflejan
las fracturas sociales preexistentes, sino que las profundizan al no transversalizar
efectivamente la interculturalidad en sus prácticas institucionales, tal como
analiza Barrera Hernández (2023). Por ello, los resultados expuestos invitan a
reflexionar críticamente sobre el rol de las instituciones educativas en la
construcción o reproducción de la cohesión social en contextos de alta fragmentación identitaria.
VI. Conclusión
Más allá de confirmar tendencias previamente
identificadas en la literatura sobre polarización política, esta investigación
aporta elementos originales al análisis del contexto boliviano contemporáneo.
En primer lugar, introduce el cruce sistemático entre autoidentificación étnica
y prácticas de consumo mediático post-tradicional en jóvenes universitarios
urbanos, un enfoque poco explorado en los estudios locales.
En segundo lugar, revela
cómo las dinámicas de desvinculación social y fragmentación informativa
profundizan las divisiones políticas incluso dentro de espacios académicos
formales. Esto muestra que la polarización afectiva no solo se reproduce en ámbitos
políticos tradicionales, sino que permea las interacciones cotidianas de la
juventud. Estos hallazgos amplían la comprensión de los procesos de
socialización política juvenil en contextos de alta diversidad cultural y tecnológica, por lo que ofrece nuevas perspectivas para futuras
investigaciones en el campo de la comunicación política en Bolivia.
A partir de los resultados obtenidos, es
posible afirmar que la identidad étnica constituye un factor clave en la
socialización política de los estudiantes universitarios, lo que proporciona
una respuesta fundamentada a la pregunta de investigación. En efecto, el ascendiente identitario étnicamente diferenciado incide de manera directa y compleja en las preferencias electorales, las posiciones políticas,
las interpretaciones de los conflictos nacionales y las formas de participación
política y mediática de los jóvenes universitarios en La Paz y El Alto. Este
hallazgo confirma que la socialización política no ocurre en un vacío, sino que
está profundamente atravesada por las pertenencias identitarias y los clivajes
sociales preexistentes.
Esto se evidencia en la clara alineación de
los estudiantes indígenas de la universidad pública con el oficialismo y en su
interpretación de los conflictos del 2019 como un golpe de Estado. Ambas
posturas reflejan no solo una preferencia política, sino una posición histórica
y cultural frente al poder, la representación y la memoria colectiva de su
grupo. Además de repercutir en una adhesión electoral, esta lectura de los
eventos recientes establece una narrativa política que articula experiencias
de exclusión, reivindicación y resistencia, enmarcada en una lucha histórica
por el reconocimiento.
Además, los hallazgos prueban que la identidad
étnica no opera de manera aislada, sino que condiciona de manera profunda las
formas de participación política, el consumo mediático y las posiciones frente
a acontecimientos clave. La polarización que se observa en el ámbito
universitario refleja no solo diferencias ideológicas, sino también tensiones simbólicas y afectivas que fragmentan los espacios de socialización
entre jóvenes. Esta dinámica sugiere que las universidades, lejos de funcionar
como ámbitos neutros de formación académica, actúan como escenarios de reproducción de las divisiones sociales más amplias.
En suma, esta investigación no solo confirma
las hipótesis planteadas desde la teoría, sino que aporta evidencia empírica
original al mostrar cómo las dinámicas de polarización afectiva,
desvinculación post-tradicional y segmentación informativa se articulan en el
ámbito universitario boliviano a través del ascendiente identitario étnicamente
diferenciado que genera formas divergentes de socialización política,
participación y construcción de sentido colectivo. Estos hallazgos
sugieren que la juventud universitaria no solo reproduce las fracturas
históricas de la sociedad boliviana, sino que, a través de nuevas prácticas mediáticas y políticas, las resignifica y reconfigura. Este panorama plantea
desafíos y oportunidades para la construcción de una democracia más inclusiva, intercultural y deliberativa.
La relevancia de esta investigación se acentúa
en un año particularmente simbólico para Bolivia. En 2025, el país conmemora su bicentenario y celebrará nuevas elecciones generales. Muchos de los jóvenes encuestados ejercerán su derecho al voto por primera vez en un contexto de alta fragmentación social y de tensiones
políticas no resueltas. Por ello, comprender las dinámicas de socialización
política juvenil resulta crucial para anticipar los desafíos que enfrentará la
democracia boliviana en esta coyuntura histórica. Fortalecer los espacios de
diálogo intercultural, promover una participación política más inclusiva y
trabajar en la reconstrucción de los vínculos sociales rotos son tareas
estratégicas para el futuro inmediato del país.
En este sentido, las universidades pueden y
deben asumir un rol protagónico. Más allá de su función formativa, tienen la
posibilidad de convertirse en laboratorios de ciudadanía democrática, capaces
de acoger y transformar las diferencias en espacios de encuentro y
deliberación. Por lo tanto, se hace
evidente la necesidad de impulsar estrategias de comunicación intercultural en el ámbito universitario que contribuyan a mitigar las dinámicas de polarización identificadas.
Las universidades, como espacios de
socialización juvenil, podrían implementar programas de diálogo intercultural que promuevan el reconocimiento de la diversidad étnica y política como un valor democrático entre estudiantes de distintas universidades. Las organizaciones de
representación estudiantil podrían fortalecer el intercambio cultural y
fomentar el debate sobre la realidad del país con tal de romper las burbujas de filtro mediático que refuerzan las percepciones sesgadas. Esto fomentaría el acceso
a narrativas diversas y plurales entre los jóvenes. Por último, se recomienda
realizar encuestas periódicas para evaluar la proyección política de los
jóvenes en función de los acontecimientos de tensión que enfrente el país en el futuro.
Es relevante recordar que la muestra se limitó
a dos universidades urbanas del altiplano boliviano, lo que restringe la
generalización de los resultados a otros contextos regionales del país. Por
ejemplo, en el oriente boliviano, donde los clivajes étnicos adquieren características distintas y la dinámica de socialización política podría presentar variaciones relevantes. Al considerar las
transformaciones aceleradas en los modos de comunicación y participación
juvenil, sería pertinente investigar longitudinalmente cómo evolucionan estas
dinámicas en el tiempo, especialmente en un contexto político boliviano que se mantiene altamente volátil y polarizado.
Referencias
Anderson, B. (2006). Imagined
communities: Reflections on the origin and spread of nationalism [Comunidades imaginarias: Reflexiones acerca del origen y la expansion del nacionalismo] (2.ª ed.). Verso.
Barrera Hernández, Z. A. (2023). Análisis de la interculturalidad en la educación superior en Bolivia desde la perspectiva del Buen Vivir: el caso de la UNIBOL. Análisis jurídico- político, 5(9), 117-136. https://doi.org/10.22490/26655489.6676
Bauman, Z., & Leoncini, T.
(2018). Generación líquida: Transformaciones en la era 3.0 Oliva Luque,
Trad.). Paidós.
Bhabha, H. K. (2002). El lugar de
la cultura (C. Aira, Trad.). Ediciones Manantial. (Obra original publicada
en 1994)
Coletta, M., & Raftopoulos, M.
(2020). Latin American readings of Gramsci and the Bolivian indigenous
nationalist state [Lecturas latinoamericanas de Gramsci y el Estado indígena
nacionalista boliviano]. Latin American and Caribbean Ethnic Studies.
Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1080/17442222.2020.1805845
Cortez Saravia, J., Peñaranda
Molina, D., & Valdivia Heredia, D. (2023b). Índice multidimensional de polarización política: una medición utilizando nueva evidencia en
Bolivia. En A. L. Velasco Unzueta (Ed.), Polarización política y social en
Bolivia: Apuntes para afrontar uno de los desafíos más grandes para la
democracia boliviana (pp. 27-48). Proyecto Unámonos.
Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
(2024). Juventudes: Asignatura pendiente. Participación política de las
juventudes en América Latina y el Caribe. https://www.fundacioncarolina.es/presentacion-del-proyecto-regional-estudios-de-las-juventudes-en-america-latina/
Giddens, A. (1994). El
capitalismo y la moderna teoría social (A. Boix Duch, Trad.; 5.ª ed.).
Editorial Labor. (Obra original publicada en 1971)
Giddens, A. (1996). Modernidad y
autoidentidad (C. Sánchez Capdequí, Trad.). En J. Beriain (Ed.), Las
consecuencias perversas de la modernidad: Modernidad, contingencia y riesgo (pp.
33-71). Editorial Anthropos.
Giddens, A. (2015). La
constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración (2.ª
ed.). Amorrotu. (Obra original publicada en 1984)
Instituto
Nacional de Estadística. (2012). Censo nacional de población y vivienda 2012. Recuperado de https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-banco-de-datos/censos/
Jenkins, R. (2008). Rethinking
ethnicity [Repensando la etnicidad] (2.ª ed.). Sage Publications.
McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities [Polarización y crisis global de la democracia: patrones comunes, dinámicas y consecuencias perniciosas para las
políticas democráticas]. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.
https://doi.org/10.1177/0002764218759576
Loayza Bueno, R. (2014). Halajtayata: Racismo y etnicidad en Bolivia (4.ª ed.). Fundación
Konrad Adenauer.
Loayza Bueno, R. (2023). Polarización: cuando “todos” somos los “otros”: Etnicidad, racismo y nación en el contexto de la desagregación. En A. L. Velasco Unzueta (Ed.), Polarización
política y social en Bolivia: Apuntes para afrontar uno de los desafíos más
grandes para la democracia boliviana. Proyecto Unámonos.
Pariser, E. (2017). El filtro
burbuja: Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos (M. Vaquero,
Trad.). Taurus. (Obra original publicada en 2011)
Proyecto Unámonos (2023). Primera
encuesta nacional de polarización. Fundación Aru. Recuperado de https://bit.ly/3I269rk
Rojo-Martínez, J. M., &
Crespo-Martínez, I. (2023). “Lo político como algo personal”: una revisión teórica sobre la polarización afectiva. Revista de Ciencia Política, 43(1), 25-48. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2023005000102
Trigo Moscoso, M. S. (2023). La polarización desde los medios de
comunicación: análisis de la cobertura del paro cívico en Santa Cruz. En A. L. Velasco Unzueta (Ed.), Polarización política y social en Bolivia: Apuntes para
afrontar uno de los desafíos más grandes para la democracia boliviana (pp.
160). Proyecto Unámonos.
Waisbord, S. (2020). ¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital?
Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva. Revista SAAP, 14(2),
249-279. https://doi.org/10.46468/rsaap.14.2.A1
Nota: Declaramos que ningún tipo de conflicto de intereses ha influido en la elaboración de este artículo.