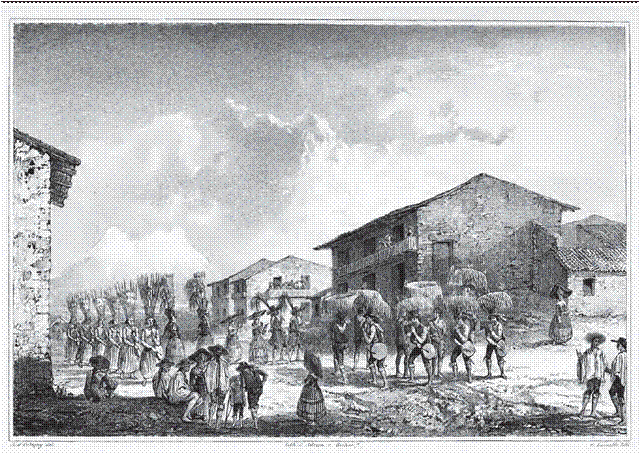Journal de Comunicación Social 13(20), 129-141
enero-julio de 2025 ISSN impresa 2412-5733; ISSN online 2413-970x - DOI:
https://doi.org/10.35319/jcomsoc.2025201326
Cronología sobre las
músicas tradicionales andinas bolivianas: siglos XIX y XX
Chronology of Traditional
Andean Music in Bolivia: 19th and 20th Centuries
Isabel Gianina Sanjines Rodríguez
Facultad de Ciencias Sociales, Quito Ecuador http://orcid.org/0000-0002-0671-5002 igsanjinesfl@flacso.edu.ec
Gabriela Saravia Guardia
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia https://orcid.org/0009-0007-7825-8801 gabrielasaraviaguardia@gmail.com
Resumen: Este artículo analiza el papel de la música en el proceso de construcción del Estado republicano en Bolivia, considerando
tanto espacios laborales como cívico-militares. A partir de un análisis
histórico documental, se revela que la música fortaleció la cohesión social,
facilitó el ascenso social de grupos indígenas-campesinos y fue usada como un
instrumento de poder en las expediciones europeas, condicionando así el lugar
de lo indígena en el orden social vigente.
Palabras
clave: Música tradicional andina, guerras de Independencia, Música
militar, Economía liberal, indígenas en Bolivia
Abstract: This
article examines the role of music in the process of building the republican
state in Bolivia, focusing on both labor and civic-military spaces. Based on
historical documentary analysis, it shows how music fostered social cohesion,
facilitated upward mobility for Indigenous-peasant groups, and was used as a
tool of power by European expeditions, shaping the place of Indigenous people
within the social order.
Palabras
clave: Traditional Andean music, Wars of Independence, Military music,
Liberal economy, Bolivians indigenous, Bolivia.
I. Introducción
¿A qué discursos de poder responde la música tradicional andina?, ¿Cuál es la relación que tiene con las estructuras políticas y económicas del país?, ¿Cuáles son las acústicas históricas que heredamos y
reproducimos?, ¿Cuáles son los medios o fuentes de preservación sonora que hubo
desde la República hasta la Revolución Nacional? En el ejercicio de responder
estas interrogantes se realizó este artículo como resultado de una
investigación realizada para el Espacio Interdisciplinario “Divulgación y
Estudios Musicales” (DEM), llamada “Desde la Fundación hasta la Revolución.
Línea de tiempo sobre las músicas tradicionales andinas en el siglo XIX y XX”, realizado durante la segunda mitad del
año 2024.
El objetivo de la investigación fue
elaborar una línea de tiempo que muestre cómo la cronología de los contextos
históricos y socioculturales influyeron en el desarrollo, transformación y
preservación de las músicas tradicionales andinas bolivianas. Se trata de entender y analizar los vínculos
que tiene la música y memoria sonora con la construcción de identidades culturales y discursos políticos que convierten a la música en un agente activo que construye
desde sus bases estructuras sociales concretas. Se explora las formas en que
estas músicas han respondido a discursos de poder, analizando su relación con las dinámicas de dominación, resistencia y
articulación cultural que atraviesan la historia del país. En este sentido, se
plantea que la música andina, lejos de ser un fenómeno estático, ha sido una
herramienta activa en la construcción y reproducción de relaciones de poder, así como en la preservación de
identidades culturales.
Otro eje central de la
investigación es el análisis de las fuentes y registros de preservación sonora que han permitido la continuidad de la memoria sobre las músicas tradicionales andinas. Durante el
siglo XIX, viajeros como Alcides d’Orbigny (1842)
, Hugh Algernon Weddell (1853), George Squier (1974) y Max Uhle (1944)
plasmaron en sus escritos y dibujos detalles sobre las danzas, instrumentos y
celebraciones indígenas, proporcionando valiosas descripciones etnográficas
que, aunque filtradas por los prejuicios de su tiempo, resultan invaluables
para entender la riqueza sonora y simbólica de las culturas andinas. Estas
expediciones, además de responder a intereses políticos y económicos
relacionados con el reconocimiento de recursos naturales y características
geográficas, también actuaron como mediadoras entre las culturas locales y las
miradas europeas, configurando una narrativa de alteridad que influiría en la
construcción de identidades culturales en el contexto boliviano. En el siglo
XX, este proceso continuó, aunque con un giro significativo: comenzaron a
surgir investigadores nacionales que abordaron el estudio de las diversas
manifestaciones musicales andinas. Entre ellos, destacan figuras como Manuel Rigoberto Paredes (1949) y
Antonio Gonzales Bravo (1948),
quienes realizaron importantes aportes mediante investigaciones y tratados especializados.
El análisis parte de cuestionar
cómo las músicas tradicionales andinas se han vinculado a las estructuras
políticas y económicas del país, desde las haciendas feudales hasta el auge de
la minería y las políticas librecambistas que articularon a Bolivia con el
mercado mundial. En este contexto, los hallazgos encontrados son:
1) la música operó como un medio de cohesión social, tanto
en espacios laborales como en actividades
cívico-militares, siendo moldeada por
las necesidades de modernización
económica y control estatal, 2)
la institución militar y el ejercicio de la música castrense habilitó un proceso de movilidad
social ascendente en poblaciones
indígenas-campesinas andinas y 3) las expediciones europeas estuvieron atravesadas por relaciones de poder con el Estado boliviano que influyeron en cómo se valoraban, representaban y el lugar que tenían los indígenas en la sociedad
boliviana de aquel entonces.
II. Construcción sonora de la
República boliviana
“Después
del triunfo de Ayacucho, el general Lanza entró a La Paz el 29 de enero de
1885, con su glorioso batallón “Colorados” y la banda de músicos a la cabeza
bajo la dirección del Sargento Mayor Ismael Crespo con un efecto de 25 músicos que tocaban pífanos y tambores”. Sainz, en Cárdenas Villanueva (2015)
II.1. Los músicos en el espacio estatal
Cuando Bolivia se independizó en 1825, heredó de la economía colonial las relaciones feudales de producción que estaban cimentadas en la servidumbre y el gamonalismo. A esto se suma las características topográficas de los caminos
comerciales, que estaban atravesados
por ríos y quebradas que dificultaban la transitabilidad de productos, los cuales, estaban estrictamente mediados por la Iglesia Católica. Estas características económicas de la colonia forman parte del carácter proteccionista a inicios de la República, el cual no favorecía a las nuevas políticas librecambistas que proyectaban el desarrollo del capitalismo en el país boliviano. Sin embargo, la creciente necesidad de vincularse con el mercado
mundial y de modernizar los medios de producción hizo que se promulgaran
leyes a favor del libre mercado que consistía en: 1) dejar de lado el pongueaje en las haciendas para tener mano de obra libre, que trabaje en las minas por bajos salarios, 2) articular y extender las vías comerciales por medio de la construcción de puentes que pasen ríos y quebradas, 3) generar un mercado dependiente a la importación europea (sobre todo inglesa), 4) establecer fábricas y manufacturas y 5) generar una minería exportadora (Rodríguez Ostria, 2021).
Como consecuencia de estos cambios,
la economía republicana se caracterizó por ser feudal- capitalista, que articula las formas de producción preexistentes
(feudales) con la economía mundial. El feudalismo estaba encarnado en las
haciendas y el capitalismo
constituido en la minería argentífera. Dentro de todos estos cambios económicos y políticos, la música fue un factor importante para la transición
entre el modelo colonial y el republicano, debido a que hubo una continuidad e
institucionalización de los usos y funciones que heredamos de la colonia.
Cárdenas Villanueva (2015) menciona que desde la época colonial los músicos
militares tenían dos funciones: 1) acompañar a las autoridades y/o anunciar las
noticias políticas,
2) organizar y dar órdenes a las tropas en momentos bélicos.
En el primer caso, era común que se escucharan trompetas o clarines antes del
ingreso de alguna autoridad al pueblo, lo mismo, antes de realizar un discurso
político. También los clarines y/o trompetas eran utilizadas para anunciar los
ataques o acercamientos enemigos (Rodríguez Ostria, 2021). En el segundo caso,
los trompeteros y tamboreros eran los encargados
de dar las señales en la guerra o en el cuartel: formar, marchar, atacar,
retroceder, a caballo, retirada, etc., órdenes para realizar movimientos
colectivos que los soldados obedecían.
Es así que existían dos tipos de músicos militares: los músicos de ordenanza y los músicos de armonías. Los de ordenanza transmitían órdenes en
el campo, en el cuartel y para las formaciones; en cambio, los músicos de
armonía tocaban las músicas como tal durante las batallas (Cárdenas
Villanueva, 2015). Los instrumentos
musicales bélicos que utilizamos durante los 15 años de luchas independentistas fueron: sikus, tambores, clarines, pututus
y pífanos (Gutiérrez & Gutiérrez, 2017).
Una vez lograda la independencia, los presidentes Andrés de Santa Cruz y José Ballivian
impulsaron la modernización e institucionalización de las bandas militares, por lo cual,
en el año 1833, llegó desde Arequipa el maestro de música Pedro Tirao Ximenes
de Abril y en 1849 llegó el italiano Leopoldo Benedetto Vicenti para organizar una Escuela
de Bandas, la cual fue llamada Gimnasio Militar de Música. Estos proyectos
ayudaron a modernizar los instrumentos musicales y a especializar a los músicos
militares en instrumentos de bronce (Cárdenas Villanueva, 2015). Estas bandas
militares se convirtieron en emblemas de la nación, debido a que eran productoras y reproductoras
de canciones cívicas como los himnos nacionales, que estaban acompañados de la
bandera y la escarapela para formar los valores patrióticos a través de la práctica sonora militar (Quintana, 2006). La composición social de las bandas
militares durante la época republicana estaba conformada por un 75% de indígenas y artesanos (Quintana, 2006), que eran recolectados de las provincias de Inquisivi, Yungas, Sica Sica, Ayopaya,
Tapacari y otras poblaciones (Gutiérrez & Gutiérrez, 2017). Las
razones por las cuales los cuarteles y bandas militares estaban compuestos
mayormente por indígenas se debe, por un lado, a que eran carne de cañón, pero también, a que, luego de la Guerra Federal, liderada por Zárate Willka, demostraron la fuerte organización y cohesión social que tenía
el ejército indígena, siendo reclutados para las guerras nacionales posteriores
(Quintana, 2006).
Al tener una población indígena mayoritaria, el Servicio Militar y el Cuartel fueron para el Estado, una herramienta pedagógica
y política para civilizar, transformar
y construir bases y valores de una comunidad nacional. Aparte de los valores cívicos, el cuartel también enseñaba
castellano, matemáticas y música, disminuyendo la alfabetización en poblaciones
rurales o marginales. De este modo la institución militar adquirió prestigio,
al punto de convertirse en un rito de paso para las poblaciones indígenas que consideran el Servicio Militar Obligatorio como un medio para consagrarse en una
persona madura y responsable, que aprendió a obedecer y a ser guía. También significa un ritual imprescindible para
legitimar la ciudadanía estatal y comunitaria (Quintana, 2006). En
consecuencia, la profesión de músico era vista como de alto prestigio, ya que, al acompañar los eventos importantes de las autoridades políticas y estar dirigidos
por el profesor Leopoldo Benedetto Vincenti, adquirían cierta jerarquía por el acceso a las estructuras de élite (Cárdenas
Villanueva, 2025). La autora también precisa que, a partir de las primeras décadas del siglo XX, las Fuerzas Armadas impulsaron el ascenso
social en soldados indígenas, debido a que fueron promovidos a sargentos dentro
de los ejércitos.
II.2. Viajeros en Bolivia en la
época republicana: Importación europea
“Una característica central de la música del espacio andino es que pertenecen a un mundo distinto del occidental en cuanto
son manifestaciones de la ritualidad y de la cosmovisión que poseen”. Bellenger, en
Rossells (2018)
Los viajeros que visitaron Bolivia en el siglo XIX dejaron registros valiosos relacionados
con las músicas indígenas y populares. Principalmente tenían la misión de
expandir los valores de la civilización europea y los intereses relacionados
con sus países tenían que ver con el reconocimiento de recursos naturales,
datos demográficos, situación geográfica cumpliendo el rol de exploradores
(Rossells, 2018). Estas expediciones sucedieron después de la fundación de la
República, pues, hasta entonces, España impedía la presencia extranjera en sus
colonias. Por ejemplo, en orden cronológico, tenemos a Alcides D´Orbigny
(1842), naturalista y explorador francés que en 1829, en su paso por La Paz,
tuvo la oportunidad de presenciar la entrada de los bailarines sicuris, quienes
tocaban grandes bombos adornados con plumas de avestruz. Seguimos con Hugh
Algernon Weddell (1853), que es el viajero que registra más danzas en la
región; era un médico y botánico inglés que estuvo en Bolivia en 1851.
Entre las celebraciones que documentó, destaca la fiesta del 3 de mayo, una
festividad en la que los indígenas bailaban y celebraban durante al menos una
semana. Durante el Corpus Christi, Weddell describe cómo los grupos de músicos se presentaban con
trajes elaborados, que incluían pieles de jaguar y penachos, seguramente quena
quenas (Rossells, 2018).
Figura
1
Indígenas
aymaras. Alrededores de La Paz.
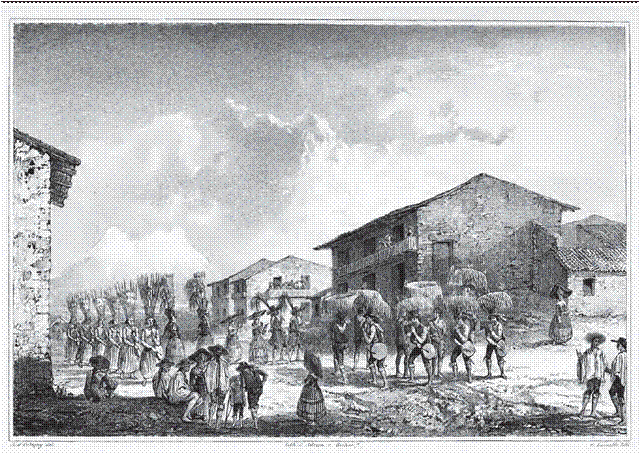
Fuente: D´Orbigny
(1945).
Por otro lado, Rossels (2018)
menciona que George Squier (1974) estuvo en Bolivia entre 1863 y 1865 a su paso
por Tiahuanaco y Desaguadero; él describe un baile indígena en el que participa toda la población, entre otros, danzantes con distintivos y altos penachos de plumas con tambores y flautas, todo esto en un festival dedicado al chuño. Gracias a Squier, obtendríamos una de las
representaciones gráficas de danzas indígenas aymaras más importantes del siglo
XIX. Para finalizar este periodo
entre 1893 y 1896, Loza (2004) se refiere a la expedición a Bolivia de Max
Uhle, lingüista y arqueólogo alemán; como menciona la autora, él realizó importantes aportes, como su manuscrito inédito de 1944, “Los
bailes de los aymaras”, que refleja
la relación entre lingüística, etnografía y música (Uhle, 1944).
Figura
2
Indios
celebrando el festival del chuño y la papa. Tiahuanaco

Fuente: Squier (1974).
A principios del siglo XX ya había una noción nacionalista más firmemente establecida, el Estado se vio en la necesidad de tener
información oficial, organizando el censo de 1900, donde se levantaron mapas
oficiales del país. Para el gobierno
liberal, era necesario contar con producción científica sobre el país, siendo
los diarios de viajes una herramienta para cumplir estos propósitos (Lema
Garret, 2022). Las misiones europeas siguieron siendo afluentes, pero también
ciudadanos bolivianos se adentraron al estudio de las culturas indígenas y
también las músicas y danzas. Tal es
el caso de Manuel Rigoberto Paredes, que fue una de las figuras más influyentes
de la cultura y la historia de Bolivia en el siglo XIX y principios del XX. Su
monografía “La provincia Muñecas” (1898) y su obra El arte folklórico de
Bolivia (1949) son parte de sus contribuciones (Rossells, 2018). A su vez,
entre 1912 y 1924, los franceses Raoul y Marguerite d’Harcourt realizaron
investigaciones pioneras sobre la música indígena en los Andes, realizando
grabaciones y recopilaciones de diferentes tipos de músicas (Rossells, 2018). Primeramente se enfocaron en la música de los incas, “La música de los
Incas y sus supervivencias” para luego hacer un estudio exhaustivo de la música de los
aymaras, que publicarían posteriormente en 1953 (Bendezu, 1993). Antonio
Gonzales Bravo fue un destacado
musicólogo, folklorista y poeta boliviano, reconocido como el iniciador de la
etnomusicología en Bolivia gracias a sus extensas investigaciones de campo realizadas en casi todas las provincias y cantones de La Paz; él se dedicó a inventariar diversos géneros e
instrumentos musicales indígenas de Bolivia, labor que quedó reflejada en su obra “Música, instrumentos y danzas indígenas” (Gonzales Bravo, 1948), donde queda constancia de
transcripciones de músicas de muchas provincias del departamento de La Paz.
Estos trabajos mencionados fueron material útil para los gobiernos de ese entonces, ya que sirvieron como dispositivos del poder simbólico que acompañó la configuración de la nación boliviana, a través de una
narrativa sobre lo andino, negociando entre la persistencia de lo indígena y la aspiración modernizadora
del Estado.
III. Algunos apuntes metodológicos
La investigación tiene un carácter
histórico documental que se basó en la revisión meticulosa de textos históricos, crónicas de viajeros y revisión de archivo que permitió
realizar la cronología o línea de tiempo de los procesos musicales durante la
época republicana en Bolivia. El plan de trabajo se basó en tres fases: 1) la búsqueda, revisión y
centralización de las fuentes documentales encontradas, 2) la
sistematización de la información en fichas guías digitales que contienen el
mapeo temporal de los acontecimientos económicos, políticos y culturales, 3) la
escritura de los resultados y hallazgos encontrados.
Para la primera fase, se realizó la búsqueda bibliográfica en repositorios digitales como la Universidad Mayor de San Andrés; DSpace, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”; los repositorios SciELO y Dialnet, cuyos textos fueron centralizados y revisados. En la segunda etapa, se
sistematizaron los textos en forma de fichas cronológicas del tiempo, que nos
permitieron relacionar evento, tiempo y actores sociales. Por último, en la fase de escritura nos reunimos de manera presencial y virtual para desarrollar los acápites de manera orgánica. En total,
todo este proceso tuvo una duración de medio año. Es importante destacar que
esta investigación no contó con financiamiento de ninguna índole.
IV. Hallazgos. La música
dentro de los procesos sociales, políticos y culturales
A lo largo del siglo XIX, el
tránsito hacia la construcción del Estado republicano en Bolivia estuvo
acompañado de complejos procesos sociales, políticos y culturales en los
que la música desempeñó un rol más que ornamental. Lejos de ser un mero acompañamiento
estético, fue un elemento articulador de nuevos espacios de sociabilidad, de formación institucional y de legitimación del poder, así como un medio para dar lugar a transformaciones en
las posiciones sociales de grupos excluidos. La relación de la música con el
orden político, el control social y las representaciones de lo indígena
revela una trama más compleja que atraviesa tanto el interior de las
comunidades como el proyecto de construcción de una identidad colectiva. A partir de esta perspectiva, los hallazgos muestran cómo, en aquel contexto, 1) la música operó como un medio de cohesión social,
tanto en espacios laborales como en actividades cívico-militares, 2) la institución militar y el ejercicio de la música militar habilitaron un proceso de movilidad social ascendente en poblaciones indígenas-campesinas andinas
y 3) las expediciones europeas estuvieron atravesadas por relaciones de poder
con el Estado boliviano que condicionaron el lugar que los indígenas ocuparon
en el orden social vigente.
Veamos el primer aspecto: la música
operó como un medio de cohesión social tanto en espacios laborales como en
actividades cívico-militares, moldeada por las necesidades de modernización
económica y el control estatal. Esto significa que las bandas de música, más que ser un mero acompañamiento, se convirtieron en espacios
de encuentro, de sociabilidad y de construcción colectiva donde grupos
indígenas y comunidades locales pudieron reforzar sus vínculos internos y, a la par, integrarse en nuevos espacios institucionales en el marco de un Estado que estaba transformándose hacia el capitalismo. Así,
el fenómeno musical fue una pieza clave para forjar nuevos grupos sociales,
proporcionar identidad colectiva y legitimar el orden vigente.
El segundo aspecto consiste en cómo
la institución militar y el ejercicio de la música militar habilitaron un
proceso de movilidad social ascendente en las poblaciones indígenas-campesinas andinas. La música castrense, junto a la formación institucional, el manejo de nuevos
saberes y el ingreso a espacios de poder propició que muchos indígenas dejaran
el rol subalterno para escalar hacia otras posiciones sociales, aumentando así tanto el prestigio como el acceso a nuevos espacios laborales, sociales y
políticos. Esto significa que el cuartel fue más que un lugar de
adiestramiento: se convirtió en un mecanismo de ascenso social que modificó las
relaciones de poder en el interior de las comunidades y en el conjunto de la
sociedad republicana.
Por último, el tercer aspecto está
relacionado con el impacto que tuvieron las expediciones europeas, las cuales estuvieron atravesadas por relaciones de poder con el Estado boliviano que influyeron en
cómo se valoraban, representaban y el lugar que tenían los indígenas en la
sociedad de aquel entonces. Los viajeros europeos, en tanto portadores de un
saber legitimado por el poder institucional, construyeron una representación de
lo indígena que a la vez respondía tanto a los interés del Estado como a sus propios
mecanismos de dominación. Así, sus descripciones, grabados, textos y
categorizaciones etnográficas formaron parte de un dispositivo político que
determinó el lugar de los grupos indígenas en el orden social vigente, condicionándalos, excluyéndolos o
folklorizándolos, según el prisma de aquel poder.
V. Discusión
En el contexto de la construcción
sonora de la República de Bolivia, las discusiones académicas muestran una notable falta de conexión con los procesos sociales, políticos y económicos en los cuales se inserta la música. La mayoría de los trabajos de la musicología vigente
muestran una perspectiva positivista, folklórica o nacionalista, que fija el significado de lo musical en el pasado o en lo autóctono, sin tener en cuenta
las complejas transformaciones sociales que vivieron los grupos indígenas en el
siglo XIX y XX. Así, el debate suele dejar de lado el papel de los músicos en
el tránsito hacia nuevos espacios laborales, el reclutamiento forzado de
indígenas en los cuarteles o el auge de grupos de bandas como espacios de
movilidad social y construcción de una identidad colectiva. La música aparecía así como un mero elemento ornamental o como un vestigio de purezas culturales, sin que el análisis contemplara sus vínculos con el poder, el mercado, el paso hacia el capitalismo o el debilitado orden colonial.
Este vacío revela que el proceso de
movilidad social de los grupos indígenas, así como sus estrategias de
integración y ascenso social, sigue sin ser adecuadamente abordado por las
ciencias sociales en relación con la música. A pesar de que el cuartel y las
bandas militares representaban espacios de formación, de prestigio social y de
tránsito hacia nuevos grupos, esta compleja relación raramente ha aparecido en
el debate. La falta de nuevos trabajos que articulen música, economía y
política revela que el análisis histórico se ha concentrado en el folklor, sin considerar el papel de los
músicos como agentes de cambio social, sin dejar de destacar que el 75% de
ellos era de origen indígena y que el cuartel fue una herramienta pedagógica,
civilizadora y de construcción de nuevos ciudadanos en el marco del Estado republicano.
Esta situación pone en evidencia que el campo de la etnomusicología y de los estudios
histórico-sociales en Bolivia enfrenta una deuda importante: dejar de
considerar que música y sociedad están escindidos. Por el contrario, el
análisis de nuevos grupos sociales, de sus experiencias laborales, de sus
estrategias de sobrevivencia y de sus sueños de ascenso revela que el fenómeno musical fue una pieza central en el armado de nuevos espacios de poder, de nuevas identidades y de nuevos
grupos subalternos que buscaron dejar de ser excluidos. La falta de un debate
más complejo y de nuevos trabajos que articulen música, economía, sociedad y
poder revela que el análisis histórico continúa anclado en corrientes
positivistas, sin dar paso a una comprensión más crítica, relacional y
contextual de los procesos vividos por las comunidades indígenas en el siglo
XIX y XX en Bolivia.
VI. Conclusiones
La construcción sonora de la
República boliviana constituye un proceso complejo en el que la música
desempeñó un papel fundamental como herramienta pedagógica, política y cultural
en la transición de un modelo colonial hacia uno republicano. Tras la independencia en 1825, Bolivia
enfrentó profundos desafíos económicos y sociales, heredados de las estructuras
feudales coloniales. La música emergió como un puente que conectó estas
tradiciones con las nuevas aspiraciones de modernización y vinculación al mercado global.
Desde las bandas militares, que
adquirieron un carácter simbólico al acompañar eventos cívicos y políticos, hasta las expresiones populares que reflejaban la identidad de las comunidades indígenas y rurales, la música consolidó su lugar en la construcción de una identidad nacional. La
profesionalización de músicos en instituciones como el Gimnasio Militar de
Música, bajo figuras clave como Leopoldo Benedetto Vincenti, permitió la
modernización de los instrumentos y técnicas musicales, integrando influencias
extranjeras a las tradiciones locales (Rodríguez Ostria, 2021). Esto no solo
fortaleció los valores patrióticos, sino que también se convirtió en un
vehículo de ascenso social y cultural para sectores tradicionalmente
marginados, como los indígenas y artesanos.
A medida que el país buscaba
articular una economía feudal-capitalista, la música no solo acompañó las
transformaciones materiales, sino que también sirvió como una herramienta de cohesión social y de legitimación de las nuevas estructuras estatales. En el
ámbito rural, la música mantenía viva la cosmovisión y ritualidad andinas,
mientras que en las ciudades se adaptaba a las influencias modernas, reflejando
la dualidad entre tradición y progreso. La labor de viajeros y estudiosos del siglo XIX, como Alcides D’Orbigny y George Squier
documentó las ricas tradiciones musicales del altiplano boliviano,
proporcionando un registro invaluable de cómo estas manifestaciones se
integraban en la vida cotidiana y en los festivales comunitarios. Este interés inicial sentó las bases para estudios más sistemáticos en el siglo XX, que reforzaron la importancia del patrimonio
musical como una expresión de la diversidad cultural del país.
La música no solo fue un reflejo de
las dinámicas económicas y sociales, sino también un catalizador de cambios.
Las bandas militares, integradas mayoritariamente por indígenas, jugaron un rol
crucial en la alfabetización, la difusión del castellano y la formación de
ciudadanos dentro de un sistema republicano en construcción. Esta dualidad de
la música como elemento pedagógico y cultural permitió que sectores rurales y
marginales encontraran en ella un medio para integrarse y ascender en una
sociedad marcada por profundas desigualdades.
En definitiva, la construcción
sonora de la República boliviana demuestra cómo las prácticas musicales, heredadas de la Colonia e impulsadas por las políticas republicanas, contribuyeron significativamente a la formación
de una identidad nacional. Este proceso, aunque lleno de tensiones entre
tradición y modernidad, evidencia el poder de la música como vehículo de
transformación social y como testimonio vivo de la historia, la cultura y los
valores de un pueblo en constante evolución. La preservación y valorización de
estas expresiones sonoras sigue siendo esencial para entender las complejidades
del pasado y el presente de Bolivia.
Como resumen, podemos exponer los
siguientes puntos: 1) Las prácticas musicales, particularmente en el ámbito
militar, no sólo respondieron a necesidades culturales, sino que también
desempeñaron funciones políticas clave. La música sirvió como una herramienta
de legitimación del poder estatal, reforzando la autoridad y fomentando la
lealtad hacia la República. Este uso estratégico de las prácticas sonoras
evidencia cómo la música trasciende su valor estético para convertirse en un
recurso político esencial en la configuración del Estado moderno.
2) A pesar de los esfuerzos del Estado por modernizar y homogeneizar las expresiones
culturales, las tradiciones musicales indígenas mostraron una notable
resistencia y capacidad de renovación. Estas prácticas, documentadas por exploradores y etnógrafos
del siglo XIX, no solo evidenciaron la riqueza cultural de las comunidades andinas, sino que también sirvieron como símbolos de continuidad histórica en medio de un entorno en transformación. La música
andina, por lo tanto, se consolidó
como un pilar en la narrativa identitaria de Bolivia.
3) El desarrollo económico del país, marcado por la
articulación entre la minería y la hacienda, tuvo un impacto significativo en
las prácticas musicales. La música no sólo acompañó los ritmos de trabajo y las festividades, sino que también refleja los cambios sociales derivados de las nuevas
dinámicas económicas. Este vínculo entre economía y música demuestra cómo las
expresiones culturales son, al mismo tiempo, reflejo y motor de las
transformaciones sociales.
4) La música en la Bolivia republicana cumplió un doble rol: como memoria
colectiva que preservaba tradiciones y como motor de cambio que facilitaba la adaptación a nuevas realidades políticas y sociales. Este carácter dual permitió que las prácticas sonoras fueran tanto un espacio de resistencia cultural como una herramienta para la modernización, integrando las tensiones entre pasado y futuro en la construcción del imaginario nacional.
5) En su conjunto, la música se erigió como un elemento esencial en la construcción de la República boliviana, contribuyendo a articular una identidad nacional que conciliara las tensiones
entre modernidad y tradición. Al operar como un medio de integración,
resistencia y legitimación, la música demostró ser mucho más que un reflejo
cultural: se consolidó como un componente.
Referencias
Bendezú, E. (1993). Los textos de D’Harcourt. Revista
de Crítica Literaria Latinoamericana, 19(37), 105–115.
Cárdenas Villanueva, J. (2015). Historia
de los boleros de caballería: Música, política y confrontación social en
Bolivia. Ministerio de Culturas y Turismo.
D’Orbigny,
A. (1842) Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África: Vol 3. Barcelona.
D’Harcourt, R. (1925). La
musique des Incas et ses survivances. Paris: Institut d’Ethnologie.
D’Harcourt, R., & D’Harcourt, M. (1959). La musique des Aymara sur les hauts plateaux
boliviens. Journal de la Société des Américanistes, 48, 5–133.
Gonzales Bravo,
A. (1948). Música, instrumentos y danzas indígenas. Comité Pro IV
Centenario de la Fundación de La Paz.
Gutiérrez, R.,
& Gutiérrez, E. I. (2017). Bandas de metal en el Carnaval de Oruro:
Desarrollo musical contemporáneo en los Andes Centrales Bolivianos. Arte y Ciencia.
Lema Garrett, A. M. (2022). Antología de diarios de viajes y expediciones. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
Loza, C. B.
(2004). Itinerarios de Max Uhle en el altiplano boliviano: Sus libretas de
expedición e historia cultural (1893–1896). Gebr Mann Verlag Gmbh & Co
Kg.
Paredes, M. R.
(1898). Monografía de la provincia de Muñecas. Boletín de la Sociedad
Geográfica de La Paz, 1(1), 92–119.
Paredes, M. R. (1949). El arte folklórico
de Bolivia (2.ª ed.). Talleres Gráficos Gamarra.
Quintana, J. R.
(2006). Entre la colonización del servicio militar y la interculturalidad de
las Fuerzas Armadas. En M. Yapu (Coord.), Modernidad y pensamiento
descolonizador (pp. 11-31). PIEB.
Rodríguez Ostria, G. (2021). La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825-1885: Ensayo sobre la acumulación
feudal-capitalista. PIEB.
Rossells, B.
(2018). El poder de la música y la danza en Bolivia. Historia social (1850-
1952). Instituto de Estudios Bolivianos.
Squier, G. (1974). Un viaje por tierras incaicas. Crónica de una expedición arqueológica (1863-1865). Editorial
“Los Amigos del Libro”
Uhle, M.
(1944). Los bailes de los aymaras. Ibero-Amerikanisches Institut,
Preußischer Kulturbesitz.
Wedell, H. A.
(1853) Voyage dans le nord de la Bolivia [Viaje al norte de Bolivia]. P.
Bertrand.
Nota: Declaramos que ningún tipo de conflicto de intereses ha influido en la elaboración de este artículo.