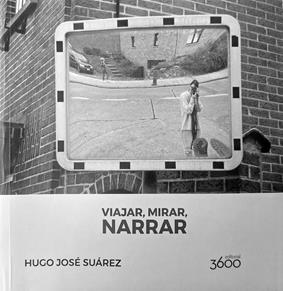Journal de Comunicación Social 13(20), 145-149, enero-julio de 2025. ISSN impresa 2412-5733; ISSN online 2413-970x, DOI: https://doi.org/10.35319/jcomsoc.2025201327
Retratar la
multiculturalidad desde una perspectiva sociológica
Viajar, mirar, narrar
Hugo José Suárez
Editorial 3600, La Paz, 2018
Mateo Gonzales Montaño1 |
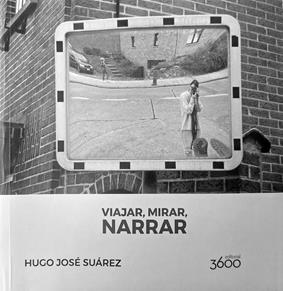
|
La fotografía, siempre una herramienta
central en las obras de Hugo José Suárez, vuelve a hacerse presente en un libro que mezcla un análisis semiótico con sociología,
estudios culturales y relatos personales. Así, el autor presenta una obra, en
palabras del mismo, que sostiene un diálogo entre las imágenes y la escritura: una combinación de dos elementos narrativos que hoy, en una era digital, pueden parecer lejanos entre sí. Tal como lo dice el
título, a lo largo del texto Suárez se dedica a contar historias de viajes
desde una mirada que intercala entre el contacto con lo lejano y desconocido, y
lo individual e introspectivo. Entonces, se invita al lector al mismo
recorrido: vivir nuevas culturas a partir de las narraciones, pero también
reflexionar sobre la propia en el camino.
El libro está organizado en ocho
capítulos (sin la introducción) que enuncian destinos diferentes cada uno. Es
de notar la heterogeneidad en contenido que muestran los capítulos: son de
extensión variable y el tiempo que cubren lo es también. Si hubiera que resumir
el desarrollo de cada apartado, existen elementos específicos que destacar en cada caso. Tupiza es un destino que resalta por la melancolía y el contraste entre lo que fue y lo que es en
la actualidad esta urbe. Praga se narra entre imágenes, descripciones y, lo más distintivo de esta ciudad en el texto, la comparación con la obra de Koudelka. Cuzco retrata la historia y rasgos de la cultura
inca y la época colonial. Japón resulta especial por la diferencia cultural notable con el occidente y la tecnología
que se fusiona con lo cotidiano en este milenario país. Uyuni se incluye en la narración como un lugar para conectar con
la naturaleza y la belleza de ella. Chiapas, por otro lado, se describe desde
una esfera más social y cultural,
como un espacio que alberga rituales ancestrales y hechos históricos a la vez.
Bélgica, específicamente Bruselas, presenta un contraste entre los vertiginosos
movimientos sociales de los últimos tiempos y la vida cotidiana que no se
interrumpe. Nueva York ocupa un
lugar especial entre los capítulos, no solo por su extensión sino por su tono:
se trata de un apartado más poético y enfocado en detalles de la vida diaria de aquel que recorre la gran ciudad estadounidense.
Suárez empieza el cuerpo de su escrito
trasladando al lector a Tupiza, un municipio de Potosí, Bolivia. Entonces, se emprende
el recorrido de la mano de la familia del mismo autor. Cuando se habla de
familia, no solo incluye a los consanguíneos, sino también a los vecinos, a
los amigos de la infancia y a los personajes notables de esta localidad. Entre todos
articulan una narrativa que mezcla recuerdos junto a descripciones actuales, en
letra e imagen, de los lugares que guardan la historia de varias generaciones.
Aquí se introduce un recurso que se podrá apreciar en muchos otros destinos: el
paso del tiempo y la modernidad que se introduce en todos los espacios de la
cultura. Las imágenes muestran construcciones antiguas, algunas destruidas y
otras alteradas con elementos modernos: en general, un contraste entre lo que
fue una ciudad colonial esplendorosa y una urbe cada vez más abandonada, pero
que guarda mucha historia. En definitiva, fotografiar Tupiza es un ejercicio de
memoria social, cultural e histórica que, en este caso, tiene una conexión
especial con el lado familiar del autor.
A continuación, la narración nos lleva
a otro extremo del mundo: Europa. Tal y como se menciona al inicio de este fragmento
cronológico, la descripción de Praga responde a una expectativa creada por el
renombrado fotoperiodista Josef Koudelka. Allá por el año 1968, la ciudad (bajo
control soviético en ese momento) fue testigo de una ocupación militar en
respuesta a las reformas que planteó Checoslovaquia, bajo el liderazgo de
Alexander Dubček, en un intento de descentralizar el poder y otorgar más
libertades a sus ciudadanos. Y allí figura Koudelka como una voz de protesta
que retrató la intervención del ejército soviético, la expuso y denunció al
mundo. Al igual que en el anterior capítulo, Hugo Suárez combina la narración de
lo que fue con lo que ve al momento de tomar nuevas imágenes. Exactamente 30 años
transcurrieron desde la Primavera de Praga de 1968. Ahora, con la Unión Soviética
extinta, la ciudad se suma también a las tendencias modernas que se impregnan en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Este es un aspecto que Suárez captura con
gran habilidad: la convivencia que tiene que sobrellevar la cultura e historia
local, y la globalización.
El siguiente destino de este viaje
literario es Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca. Esta ciudad y sus retratos
guardan la memoria de un encuentro doloroso, pero sumamente importante para la
historia de Hispanoamérica: el encuentro entre los indígenas y los españoles.
Las imágenes y el relato presentados así lo demuestran; Cuzco une elementos que
datan de la época del gran imperio precolombino y otros que datan de la época colonial.
A día de hoy esa convivencia sigue presente: los originarios y los turistas en un
mismo lugar, aunque con contextos diferentes esta vez. Es probable que la
modernidad, que como se podrá observar a lo largo de esta reseña es un fenómeno
constante en esta obra, llegue de manera diferente a esta parte del mundo. Sin embargo,
no hay que engañarse; la cultura es preservada meticulosamente también porque
genera ingresos, no es solo amor por lo ancestral. El oro que fue ultrajado por
los colonos europeos ya no está en manos de un sistema de extracción, ahora está
a la venta en tiendas de recuerdos para que los extranjeros puedan presumir a sus
amigos y familiares lejos de allí.
Japón, la próxima parada, resulta
llamativo como una cultura sumamente diferente a la latinoamericana. Por eso
mismo el subtítulo enuncia la otredad, es un adelanto de lo que se puede
esperar de la narración que sigue. Una buena parte de este apartado relata la experiencia
del viaje como tal (en auto, avión y tren); eso basta para evidenciar al lector
la distancia (física y cultural) que se debe recorrer para llegar a Osaka. Aquí
destaca la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana, pero con una
contradicción de por medio. La ciudad demuestra en muchos espacios que los
avances tecnológicos ya son parte del día a día; aun así, el estilo de vida
conserva la tradición oriental que tanto la distingue del occidente. El autor
emplea una metáfora que resume esta relación de manera más concisa: “los
japoneses navegan entre esos dos mares …, como un equilibrista entre tradición y
modernidad”. De nuevo, se observa el fenómeno previamente identificado, pero
esta vez parece una convivencia más negociada: la modernidad japonesa se aleja más
del modelo hegemónico global porque se introduce como parte de esta cultura y
se la resignifica.
En contraste a Osaka, el nuevo destino
es Uyuni. Este vasto desierto blanco permite una pausa para admirar las maravillas
de la naturaleza; es el momento adecuado para “smell the roses”, como dirían en
inglés. Y no uso esta frase como recurso poético únicamente, también lo utilizo
como referencia a la manifestación de la modernidad en Uyuni. Sería fácil
perderse en la inmensa belleza del paisaje en esta parte de la narración. De hecho,
el mismo autor es el que menciona que ante tal panorama cuesta agregar
descripciones que le hagan honor a la complejidad de lo observable. Sin
embargo, un elemento es resaltado en medio de todo este deleite visual: un
letrero en inglés que dice “Comedor Tours”. Incluso ahí, donde el atractivo principal
está en la Pachamama, la modernidad se inmiscuye y abre paso.
Nos mantenemos en Latinoamérica, esta vez
es turno de una región mexicana: Chiapas. Esta tierra se presenta como la cuna
del movimiento Zapatista de 1994, a la vez como un hospedaje de diversidad
cultural proveniente de muchas partes del mundo. San Cristóbal de las Casas es
la ciudad visitada por Suárez y en la narración se incluyen perspectivas
turísticas, personales, históricas y también de investigación etnográfica. La
urbe exhibe una curiosa mezcla de lo extranjero con lo local. Desde la comida
libanesa hasta las mazorcas cosechadas en casa de la abuela indígena que recibe
a los viajeros, de nuevo se observa la presencia de la globalización y la
resistencia cultural en un mismo capítulo. Otro aspecto abordado en la
experiencia en esta localidad es el sincretismo religioso que se vive. Todavía perduran
rituales indígenas y costumbres originarias de Chiapas, pero es inevitable ver
influencias de otras religiones como la católica (herencia colonial española) o
la tibetana (más recientemente incorporada).
Después, toca volver a Europa, esta
vez a Bruselas en Bélgica. El lente se dirige hacia las manifestaciones y el
contexto social político del momento. Se mantiene el mismo estilo narrativo que
mezcla historia con actualidad. Suárez retoma las protestas contra Pinochet que
se extendieron hasta Europa porque, durante la estancia del autor en la ciudad,
Pinochet seguía vivo y se definía si podía volver a Chile a enfrentar la
justicia o lo haría ante una corte internacional. Las calles de la ciudad
albergan las múltiples marchas simultáneas, pero también a los que viven su
cotidianeidad en medio del alboroto. En este caso, la globalidad se ve
retratada a través de los migrantes que llevan sus luchas y deseos más allá de
las fronteras.
En último lugar, pero no en
importancia, se encuentra la experiencia de Nueva York. Esta gran metrópoli norteamericana
que reúne culturas de todo el mundo es, a criterio mío, el cierre preciso para
esta obra. Se trata de una ciudad tan grande que sería casi imposible cubrir todos
sus detalles en un solo libro, peor en un apartado. Sin embargo, el autor es
capaz de brindar una mirada nueva, su propia mirada. El estilo de este relato
es mucho más íntimo y poético, como si de una carta de Suárez a Nueva York se
tratara. Ya no vemos tintes de modernidad porque la urbe es moderna en esencia.
La combinación de arte, cotidianeidad, culturas, tecnología y naturaleza
demuestran con menos palabras y más fotografía que cualquier otro capítulo la
esencia de un trabajo bien logrado: la característica multicultural de la
modernidad bajo una mirada sociológica.
La fotografía y la crónica son herramientas
poderosas de investigación. A lo largo de la historia la humanidad se esforzó por
inmortalizar momentos y trascender la muerte, las cámaras solo son un recurso más
reciente de tantos miles que se inventaron antes. Hugo Suárez logra no solo
capturar escenas específicas, sino identificar, analizar y relacionar lo
que el lente ve con todo el contexto sociocultural e histórico detrás. De
alguna manera, nos recuerda que la cámara es solo una herramienta y siempre
debemos ir más allá como intérpretes de la realidad. Suárez establece, una vez
más, pautas para combinar una narrativa visual con una escrita para entender la
cultura y sociedad de manera dialógica.
En definitiva, la obra Viajar, mirar,
narrar es más que un diario de viaje con fotografías. Es el resultado de un
estudio cultural, social y político, pero también de un proceso introspectivo y
crítico sobre la identidad. A lo largo del libro observamos diferentes
localidades, con sus luchas particulares, que enfrentan una realidad nueva
en la que la modernidad se abre campo ineludiblemente. La globalización,
síntoma de la modernidad, obliga a la cultura a reconstruirse y
resignificarse. Hay espacios de resistencia, evidentemente; aun así, parece más
claro ahora que la multiculturalidad es la nueva característica de las grandes
ciudades alrededor del mundo.
1 Comunicador Social,
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede La Paz. Orcid:
https://orcid.org/0009-0008- 9342-8415 E-mail: mateogonzales86@gmail.com